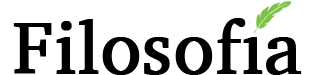Por Paula Simón

Ilustración: Víctor Solís
Cristina se levanta de la cama, Sasha la desviste, la sienta en un banco y la talla con una esponja; le unta cremas medicinales, talco y loción; le pone un vestido de tela ligera para el calor y maquillaje con dejos de juventud. Revisa que los medicamentos estén organizados en el pastillero: una pastilla blanca para las articulaciones por la mañana, una vitamina azul después de la comida y una pastilla redonda para la depresión antes de dormir. El proceso dura dos horas.
Sasha tiene 37 años, aunque es de estatura baja y aparenta ser mucho menor. Vive en unión libre con su pareja, Israel, y tiene una hija de cinco que se llama Valeria. Usa lentes cuadrados de armazón cristalino que cubren casi un cuarto de su cara. Tiene una nariz pequeña que parece no poder sostenerlos, un lunar marcado en su mejilla derecha, y los labios rosas y agrietados. Cuando habla se asoman más los dientes de abajo que los de arriba.
Cristina habita en el Residencial Del Bosque desde 2022, una casa para adultos mayores ubicada en San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Cumplió 91 años en junio, es viuda y tiene cuatro hijos: dos hombres y dos mujeres. Vive en una habitación fría y encerrada: hay una sola ventana que no deja entrar el aire de un día fresco.
Cristina descansa los domingos. No pinta, ni sale de paseo ni convive con los demás residentes. Le gusta quedarse en cama viendo películas de Cantinflas y series de vikingos. Nuestra conversación ha durado casi toda la mañana, yendo y viniendo entre cómo preparar un pollo al limón y la mejor manera de cuidar un crisantemo. Por la ventana veo a algunas personas sentadas en la mesa de madera que domina el jardín. Son las dos de la tarde: es la hora del tequila.
Me siento junto a la señora María Clara, aunque todos en la residencia le dicen Pinky. “En el grupo somos cinco amigas: la de enfrente que teje, la gorda sin pelo, la argentina, Pepita, que es nefasta, y yo”. Dos de ellas la escuchan. Una está conectada a un tanque de oxígeno portátil y le cae por la espalda una coleta de caballo gris que se esfuerza en juntar el poco pelo que le queda. La otra tiene la boca pintada de un rojo seductor y el pelo teñido de un rubio nostálgico.
La argentina nos ve mientras hablamos. A su derecha se sienta José Ramón, también conocido como don Pepe, un hombre que utiliza andadera y está siempre acompañado de Jesús Ovando, su cuidador de 22 años que lleva casi 6 meses junto a él. Los cinco integrantes de esa mesa tienen un caballito en mano, aunque cada uno proveniente de su propia botella. La hora del tequila es para presumir a sus familias, para contar chistes, para desmenuzar la noticia política de la semana y para criticar a los ausentes.
Pinky describe la apariencia física de sus amigas con calificativos hirientes; Rosalía excluye de la convivencia a aquellos que no comprende ni espera comprender; Pepita habla sin reservas sobre los que no están y asume la razón de sus dolencias, ninguno comparte de su propia botella de tequila y todos procuran sentarse al menos a un metro de distancia.
Para mí, la hora del tequila se convirtió en un momento incómodo. No acepté la oferta de un caballito, preferí mantenerme alerta. El ambiente lo sentía tenso, rodeado de envidia, cómo si me tuviera que morder la lengua para que no se me escapara la palabra equivocada que sería objeto de discusión en el siguiente convivio. Sasha y Jesús eran los únicos cuidadores ahí. Permanecían callados, despreocupados, apáticos, poco sorprendidos ante la conversación que ocurría en esa mesa, como si fuera cosa de todos los días. Quizá sea esa la razón por la que Cristina descansa los domingos.
Don Pepe murió el viernes 21 de marzo a los 86 años. Jesús no sabe de qué fue, pero piensa que fue por una neumonía. Renunció unos días antes de su muerte y ahora trabaja como auxiliar de recursos humanos en una fábrica de artículos de papelería. Dejó el trabajo de cuidador por la distancia, el horario y el bajo salario. Aunque encuentra nostalgia en los momentos que compartió con don Pepe: su alegría, su asombro y amabilidad.
Nueve días después de la muerte de Pepe sus viejos vecinos se reunieron para una misa en el comedor. Cristina salió de su cuarto en silla de ruedas empujada por Sasha. Los viejos se hincaban con delicadeza y con mucho miedo a caerse o a no poder levantarse, para orar, para pedir perdón, para agradecer o para rezar el Padre Nuestro. No había lágrimas, ni se sentía un ambiente de enojo o de tristeza. Más bien se sentía uno de resignación, como si supieran que el destino de Pepe es inevitable y a todos ellos les tocará tener su propia misa.
“¿Qué piensa sobre morir?”, le pregunto a Cristina, mientras salimos del lugar. “El mundo evoluciona rápidamente, las personas no”, responde. “Llegado el momento, las personas mayores ya no somos partícipe del entorno y la vida se vuelve aburrida”. Tras una gran pausa y en un claro intento de evitar mi mirada, Cristina continúa: “debería haber un protocolo que te permitiera frenar cuando ya no estás a la frecuencia de la evolución. Que no te prolonguen la vida para seguir comprando tiempo que no quieres”.
La vejez es una etapa olvidada. Los adultos mayores son una población considerada como vulnerable, con poco que aportar y en un momento de vida que ya no es productivo. Y esto empeora con la ignorancia, el abandono y los prejuicios. México necesita hablar sobre cómo envejecer y sobre cómo convivir con las personas que enfrentan la vejez.
La jornada laboral de un cuidador parece interminable. No hay horas que marquen pausa ni timbres que anuncien descansos. El cuerpo del cuidador se vuelve extensión del cuerpo que cuida. La mente está siempre alerta, disponible para atender necesidades ajenas, a veces olvidando las propias. La gran mayoría de quienes son cuidados tienen menos de cinco o más de 60.
“Yo me dejo consentir como un bebé,” dice Cristina. “Que me hagan todo. Me dejo bañar, limpiar, vestir, que me den de comer”. Lo dice como si describiera un pequeño lujo. Aunque detrás de eso hay algo más complejo. Algunas veces, cuando el cuerpo obliga a ceder, la dependencia se vuelve rutina. No hay evidencia científica de una regresión a la infancia durante la vejez, pero ciertos gestos y actitudes lo sugieren. Hay condiciones psicológicas que acentúan ese parecido: respuestas al estrés, a la pérdida de autonomía, a la incomodidad de saberse frágil, a la ausencia de una pareja, a la falta de independencia o control. Envejecer es solitario y en esa etapa de la vida hay un desarrollo emocional diferente. No porque se vuelva a ser niño, sino porque quizás nunca dejamos de cargar con lo que fuimos.
Entre Sasha y Cristina se ha formado un lazo que va más allá del cuidado físico. Sasha no sólo la baña, viste y alimenta, también la acompaña en lo cotidiano, y en lo emocional. Su entrega no figura en ningún manual, sino que va de un humano a otro. Es vivir para otra: poner en pausa los propios tiempos, llevar las emociones ajenas como propias y estar ahí. Es un vínculo que se teje casi sin querer. Acompañar a alguien en la vejez implica entender sus tiempos, sus pérdidas, su forma de resistir o rendirse.
“Con Sasha no tengo más que agradecimiento”, dice Cristina. “Es mi segunda mano, mi segundo pie, mi segundo todo”. Las cuidadoras habitan dos mundos: uno profesional y otro personal, sin fronteras claras entre sí. Sasha, como 4 de cada 10 mujeres que cuidan, tiene esa doble jornada que no se reconoce en salarios, contratos ni horarios. Pienso que esto sucede porque se cree que cuidar es un deber biológico, maternal, de género. Sólo el 5 % de los hombres asume las labores de crianza, y, a pesar de ello, 7 de cada 10 aún niega que existe desigualdad en el hogar.
En el Residencial del Bosque el día se organiza entre horarios, rutinas y personas que van cediendo con el paso del tiempo al ambiente del lugar. Igual que la hora del tequila, hay momentos para la siesta, para las visitas, para las actividades; horas que pasan no porque sean estáticas, sino porque se crean por las condiciones de vida y la edad de sus habitantes.
“Nos tratan como si fuéramos alumnas de escuela. Hemos vuelto a la edad en que tenemos horario para comer, horario para desayunar, para dormir”, dice Cristina. “Aquí somos como hermanas. Tenemos la misma mamá. Tenemos las mismas limitaciones de una casa”. Las residentes comparten un momento que exige adaptación, paciencia y compañía. Ahí, el trabajo de las cuidadoras marca la diferencia entre sentirse atendida o acompañada
Sasha mira la ventana. Parece que no nos escucha, pero no le suelta la mano a Cristina. Quizás es lo que ella necesita en ese momento, y su cuidadora lo sabe. Uno de los desafíos de este trabajo es ese: cuidar a una persona en cuanto a sus necesidades particulares. Lo que para una residente puede ser tranquilizador, para otra puede sentirse como una invasión. Algunas agradecen que las acompañen todo el tiempo, otras necesitan momentos de soledad. Las cuidadoras van y vienen, no porque no quieran quedarse, sino porque las condiciones rara vez lo permiten. En la Ciudad de México el sueldo promedio para una cuidadora ronda los ocho mil pesos mensuales, una cifra que no corresponde a la carga física, emocional y temporal que exige este trabajo.
En México, casi 32 millones de personas mayores de 15 años han realizado trabajos de cuidado. Cuidan familiares, niños, o personas de la tercera edad. En promedio dedican 39 horas a la semana, casi como un trabajo de tiempo completo. Aunque en papel existen al menos dos leyes que regulan el trabajo de cuidados (la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores), en la práctica, los cuidadores no necesariamente gozan de los beneficios establecidos. No tienen contrato, seguro social, pensiones, licencias (y un largo etcétera). Además, al no ser consideradas como trabajadoras del hogar, la ley no les exige capacitaciones, descansos, ni salarios estructurados. El sistema de cuidados descansa, en su mayoría, sobre el esfuerzo individual y la informalidad.
Sólo una de cada diez personas que cuidan tienen algún tipo de apoyo formal. Es un sistema que, en teoría, existe, pero basta pasar una tarde en una casa como el Residencial del Bosque para entender que legislar no es lo mismo que transformar la realidad. El Sistema Nacional de Cuidados no reconoce legalmente a quienes cuidan de forma no remunerada; no ofrece un plan de formación y profesionalización; no considera la infraestructura necesaria ni los servicios públicos en zonas marginadas, donde el cuidado recae en el familiar; y no toma en cuenta la importancia de un sistema de información nacional para planear, financiar y evaluar las políticas públicas. Hasta que esto no cambie, hasta que no se regule y dignifique este trabajo, y no se reconozca lo que es necesario para cuidar al cuidador, continuará el constante desgaste y la fragmentación en los vínculos entre cuidadoras y sus pacientes.
Cuando una cuidadora se va, como tantas que se han ido del residencial, no sólo se pierde una relación laboral, sino que se rompe una rutina y una red de confianza que toma tiempo volver a construir.
Aunque entre Cristina y Sasha hay cercanía y una complicidad que se asemeja a la de un familiar, su relación no deja estar regulada por el dinero. Sasha recibe un sueldo por su trabajo. Uno que requiere atención constante, capacidad de organización y responsabilidades que llegan a ser de vida o muerte. La confianza no se improvisa, se construye con la estructura, con el estar ahí todos los días, con el volverte indispensable. En México, el 22 % de la población de 60 años o más cuenta con un cuidador y el 75 % de ellos no son remunerados. Reconocer el valor de esa cifra es reconocer que el cuidado no sólo es un acto de buena voluntad, sino una profesión que merece estabilidad, reconocimiento y un salario digno.
Cuidar no es una extensión natural del amor, ni una herencia obligada por el parentesco. Es un trabajo que debería ser siempre elegido, dignificado y pagado con justicia. Pero nos enfrentamos a un futuro donde eso será la excepción, no la regla. Para 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. En México, en veinte años, una cuarta parte de la población será adulta mayor. ¿Cuántas Sashas habrán?, ¿cuántas cuidadoras estarán dispuestas (y capacitadas) para acompañar vidas ajenas?
El envejecimiento global no es sólo una estadística, es un espejo que nos obliga a repensar cómo queremos envejecer y cómo queremos acompañar a quienes envejecen. Cada vez nacen menos hijos, las familias se achican, y se hace más evidente que la estructura familiar no podrá (ni debería, pienso) seguir cargando sola con la vejez de sus integrantes. Si algo queda claro después de visitar el Residencial Del Bosque, de conocer a Sasha y a Cristina, es que envejecer no debería ser sinónimo de esperar a morir, sino de ser acompañado. Como país nos toca decidir si queremos ver a los viejos como una carga o como una responsabilidad compartida. El tiempo no espera a nadie, ¿quién estará ahí para cuidar de nosotros?
Me despido de Sasha con un abrazo que marca el fin de la conversación. Una gran parte de su vida está intercalada con la de Cristina, quien dice: “Parece que estamos hechas para hacer esta vida juntas”.
Notas
Paula Simón. Es Estudiante de Periodismo en la Universidad Iberoamericana.
24 de julio de 2025. MÉXICO