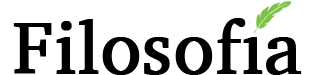Jürgen Habermas, el “guardián de la ética de la discusión” y Joseph Ratzinger, el Papa y “guardián del dogma”, debatieron sobre las fuentes del derecho en las sociedades secularizadas y democráticas y sobre el equilibrio idóneo entre la razón y la fe.
El connotado filósofo de la actualidad y el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe -a unos meses de ser electo sumo pontífice de la Iglesia católica, Benedicto XVI- entablan un diálogo sobre los fundamentos de un orden social libre y pacífico.
¿Cómo evitar que la modernización se descarrile?
¿Pueden razón y religión imponerse límites entre sí?
En las páginas de Entre ética y razón documentan un encuentro, orientado al futuro, sobre el estado espiritual de nuestro tiempo.
Fragmento del texto de Jürgen Habermas
Límites de la razón, límites de la religión
En el extremo opuesto de la abstención ética de un pensamiento postmetafísico que ignora todo concepto definitivo de la vida buena y ejemplar en general, las Sagradas Escrituras y las tradiciones religiosas articulan intuiciones acerca de la falta y la redención, la salida salvadora de una vida que se experimenta como desprovista de salvación; durante siglos, esas intuiciones se tradujeron en palabras y permanecieron vivas a través de sus interpretaciones. Por ello —con la única condición de evitar el dogmatismo y la coacción sobre las conciencias— hay algo que puede permanecer intacto en la vida en común de las comunidades religiosas, algo que se perdió en otro lado y que el mero saber profesional de los expertos es incapaz de restituir. Pienso en algunas posibilidades de expresión y sensibilidades lo bastante diferenciadas como para acoger las vidas desfallecientes, el fracaso de proyectos de vida individuales, las miserias debidas a condiciones de vida desvirtuadas. A partir de la asimetría de sus pretensiones al saber, en la filosofía se puede fundar una voluntad de aprender de las religiones, ciertamente no por motivos funcionales, sino por motivos de contenido, recordando sus procesos de aprendizaje exitosos de tipo “hegeliano”.
En efecto, la compenetración mutua del cristianismo y la metafísica griega no produjo únicamente la forma intelectual del dogmatismo teológico y la helenización del cristianismo (que no fue benéfica desde todos los puntos de vista). También promovió, por otra parte, la apropiación, a cargo de la filosofía, de contenidos auténticamente cristianos. Ese trabajo de apropiación arraigó en redes de conceptos normativos sumamente cargadas, como “responsabilidad—autonomía—justificación”, “historia y memoria”, “reinicio—innovación—regreso”, “emancipación y logros”, “interiorización y encarnación”, “individualidad y comunidad”. Y ciertamente transformó el sentido religioso original, pero no lo debilitó o agotó. Deducir del parecido del hombre con Dios una dignidad igual, que deberá respetarse en forma incondicional para todos los hombres, constituye una de esas traducciones salvadoras. Amplía el contenido de los conceptos bíblicos, más allá de las fronteras de una comunidad religiosa, a todo el público de los que tienen otras creencias y a los no creyentes. Walter Benjamin fue uno de los que, en su momento, aprovechó bien esas traducciones. Vemos así que la secularización libera potencialidades ocultas en los significados religiosos; y a partir de ahí podemos considerar el teorema de Böckenförde como de débil alcance.
Yo emití el diagnóstico de que el equilibrio instaurado en la modernidad entre los tres grandes medios para la integración social, se volvió inestable debido a que los mercados y el poder de la administración expulsan cada vez más, de los mundos vividos, la solidaridad social y, en consecuencia, expulsan una coordinación de la acción que pasa por valores, normas y un lenguaje orientado hacia el entendimiento mutuo. Por ello, está en el interés mismo del Estado democrático adoptar un comportamiento de preservación frente a todas las fuentes de cultura que alimentan la conciencia de las normas y la solidaridad de los ciudadanos. Esta conciencia, vuelta conservadora, se refleja en el discurso sobre la “sociedad postsecular”.
Con ello no sólo queremos dejar asentado que la religión se afirma en un contexto cada vez más secularizado y que, por ahora, la sociedad cuenta con la perpetuación de las comunidades religiosas. La expresión “postsecular” tampoco concede a las comunidades religiosas un reconocimiento público, por el aporte funcional que realizan al reproducir temas y comportamientos deseados. En la conciencia pública de una sociedad postsecular, es más bien una toma de conciencia normativa lo que tiene consecuencias para las relaciones políticas entre ciudadanos no creyentes y ciudadanos creyentes. Las sociedades postseculares obligan a reconocer que la “modernización de la conciencia pública” engloba y transforma de manera reflexiva, en fases sucesivas, las mentalidades tanto religiosas como profanas. Ambas partes pueden —a condición de considerar juntas la secularización de la sociedad como un proceso de aprendizaje complementario— tomar en serio mutuamente, por motivos cognoscitivos, los aportes de cada una en temas controvertidos en el espacio público.
Hacia nuevas relaciones entre fe y saber
La conciencia religiosa tuvo que involucrarse en procesos de adaptación. En el origen, toda religión es “imagen del mundo” o comprehensive doctrine, y también en el sentido siguiente: pretende estructurar en su totalidad una forma de vida y tener la autoridad para hacerlo. A esta pretensión de poseer el monopolio de la interpretación y modelar la vida en su conjunto, la religión tuvo que renunciar bajo la presión de la secularización del saber, la neutralización de la violencia de Estado y la libertad religiosa convertida en valor universal. Con la diferenciación funcional de la sociedad en esferas separadas, la vida de las comunidades religiosas se separa también de sus entornos sociales. El papel de los miembros de la comunidad (religiosa) no se confunde ya con el de los ciudadanos en la sociedad. Y como el Estado liberal está obligado a una integración política de los ciudadanos que rebasa el simple modus vivendi, esa diferenciación de la adhesión a ciertos grupos no puede agotarse en una adaptación cognoscitiva, sin más, del ethos religioso a las leyes dictadas por la sociedad secularizada.
Muy por el contrario, el orden jurídico universalista y la moral social igualitaria deben incorporarse, desde el interior, al ethos de las comunidades, de tal suerte que los unos procedan del otro de manera intrínseca. Para esta “inserción”, John Rawls eligió la imagen de un módulo: aunque se haya construido utilizando razones neutras hacia las concepciones del mundo, este módulo de la justicia profana debe poder integrarse en los contextos fundadores que en un momento dado fueron ortodoxos.
Esta espera normativa, que el Estado liberal hace que las comunidades religiosas enfrenten, converge con los intereses propios de estas últimas, en la medida en que se abre para ellas la posibilidad de ejercer una influencia específica sobre la sociedad en su conjunto a través del espacio público político. Ciertamente, las consecuencias de la tolerancia que debe mostrarse no están igualmente repartidas entre los no creyentes y los creyentes, como lo demuestran las legislaciones más o menos liberales sobre la interrupción voluntaria del embarazo; sin embargo, la conciencia secularizada tampoco goza de la libertad religiosa negativa sin pagar el precio respectivo. De ella se espera que se entregue a la autorreflexión sobre los límites de la Aufklärung. La comprensión de la tolerancia en sociedades pluralistas con una Constitución liberal no debe incitar solamente a los creyentes, frente a los no creyentes y a los que tienen otras creencias, a tomar conciencia de que deben contar razonablemente con un disenso duradero. Por el otro lado, en el marco de una cultura política liberal, la misma toma de conciencia debe implicar a los no creyentes en sus relaciones con los creyentes.
Para el ciudadano con pocas motivaciones religiosas, esto significa la invitación nada trivial a dar una orientación autocrítica, desde el punto de vista de los saberes profanos, a su definición de las relaciones entre fe y saber. En efecto, prever un desacuerdo persistente entre fe y saber sólo merecerá el calificativo de “razonable” si se da a las convicciones religiosas, incluso a partir del saber secular, un estatuto epistemológico que no sea del simple orden de lo irracional. Por ello, en el espacio público político, las imágenes naturalistas del mundo que provienen de una elaboración especulativa de informaciones científicas, y que son pertinentes para la autocomprensión ética del ciudadano, no tienen de inmediato preeminencia frente a las concepciones surgidas de cosmovisiones concurrentes o bien de las religiones.
La neutralidad del poder del Estado hacia las diferentes concepciones del mundo, que garantiza una libertad ética igual para cada ciudadano, es incompatible con la universalización política de la cosmovisión secularizada. Cuando los ciudadanos secularizados asumen su papel político, no tienen derecho ni a negar a las imágenes religiosas del mundo un potencial de verdad presente en ellas, ni a cuestionar a sus conciudadanos creyentes el derecho que éstos tienen de aportar, en un lenguaje religioso, su contribución a los debates públicos. Una cultura política liberal puede incluso esperar que los ciudadanos secularizados participen en los esfuerzos por traducir las contribuciones pertinentes del lenguaje religioso a un lenguaje que resulte accesible a todos.
Fragmento del texto de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI
Los supuestos del derecho: derecho—naturaleza—razón
Se impone, en primer lugar, una mirada a las situaciones históricas comparables a las nuestras, si acaso existen. En todo caso, es útil recordar muy brevemente que Grecia conoció su Aufklärung, que el derecho basado en los dioses perdió su carácter evidente, y hubo que interrogarse sobre las razones más profundas de él. De este modo se llegó al pensamiento siguiente: frente al derecho establecido, que puede ser un no derecho, ¿no debe haber un derecho surgido de la naturaleza, un derecho en línea con el ser del hombre mismo? Ese derecho hay que encontrarlo, y constituirá más tarde el correctivo en relación con el derecho positivo.
Más cerca de nosotros está la doble ruptura que se dio al principio de los tiempos modernos en la conciencia europea, ruptura que obligó a regresar a los fundamentos de una reflexión nueva sobre el contenido y las fuentes del derecho. La primera, con la salida del mundo cristiano más allá de los límites del mundo europeo, como resultado del descubrimiento de América. Se produce entonces un encuentro con pueblos que no pertenecen al mundo de la fe y el derecho cristianos, que hasta entonces eran la fuente del derecho para todos y le daban su configuración. No hay ninguna comunidad de derecho con esos pueblos. Pero ¿significa que no tengan derechos, como algunos afirmaron en esa época y como a menudo lo supuso el comportamiento hacia ellos, o bien existe un derecho que rebase todos los sistemas jurídicos, que ligue y designe a todos los hombres en cuanto tales en su existencia común? En esa coyuntura, Francisco de Vitoria desarrolló la idea del jus gentium, del “derecho de los pueblos”, que estaba ya allí en germen: en esta expresión, la palabra gentes incluye el sentido de “pagano”, de “no cristiano”. Lo que busca es el derecho que preexiste a la forma cristiana del derecho, y que debe regular la justa convivencia de todos los pueblos.
La segunda ruptura en el mundo cristiano tuvo lugar dentro de la cristiandad misma, con la división de la fe que constituyó la comunidad de los cristianos en dos sociedades rivales, y en parte enemigas una de otra. Una vez más, es un derecho común anterior al dogma, o al menos un mínimo jurídico, lo que hay que elaborar, un mínimo cuyas bases deben reposar, ya no en la fe, sino en la naturaleza, en la razón del hombre. Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf y otros elaboraron la idea del derecho natural como un derecho de la razón, que pone a ésta como el órgano que constituye el derecho común, más allá de las fronteras de la fe.
El derecho natural permaneció, especialmente en la Iglesia Católica, como la estructura de argumentación que le permite apelar a la razón común en sus diálogos con la sociedad secular y con otras comunidades religiosas, y que también le permite buscar los fundamentos de un entendimiento sobre los principios éticos del derecho, en una sociedad secular y pluralista. Pero ese instrumento, por desgracia, se debilitó, por lo cual preferiría no apoyarme en él para este debate.
La idea del derecho natural presuponía un concepto de naturaleza en el que naturaleza y razón se interpenetran, en el que la naturaleza misma es racional. Esta visión de la naturaleza se derrumbó al triunfar la teoría de la evolución. La naturaleza como tal no sería racional, aunque contenga comportamientos racionales. Tal es el diagnóstico que se nos comunicó desde ese momento, y que hoy parece imposible de contradecir. De las diversas dimensiones de naturaleza que constituían entonces la base del concepto de naturaleza, sólo quedó el que Ulpiano (a principios del siglo iii d.C.) resumió en la célebre proposición: Jus naturae est, quod natura omnia animalia docet.Pero, precisamente, éste no basta para resolver nuestras preguntas, porque justamente no habla de lo que concierne a todos los animalia, sino de deberes específicamente humanos, que la razón del hombre ha creado y que no pueden encontrar respuesta fuera de la razón.
Como elemento último del derecho natural, que quería ser en lo más profundo un derecho razonable —en todo caso, en los tiempos modernos—, quedaron en pie los Derechos del Hombre. Estos son incomprensibles sin el supuesto de que el hombre en cuanto tal, por su simple pertenencia a la especie “hombre”, es sujeto de derechos, que su ser mismo porta en sí valores y normas, los cuales deben descubrirse, no inventarse. Tal vez hoy haría falta completar la doctrina de los Derechos del Hombre con una doctrina de los deberes y los límites del hombre, algo que podría, pese a todo, ayudar a renovar la cuestión de saber si podría existir una razón de la naturaleza y, por tanto, un derecho razonable para el hombre y su presencia en el mundo. En el caso de los cristianos, tendría que ver con la creación y el Creador; en el mundo hinduista, correspondería al concepto de dharma, la causalidad interna del ser; en la tradición china, sería la idea de los órdenes celestes.
La interculturalidad y sus consecuencias
Antes de intentar sacar conclusiones de lo anterior, me gustaría ampliar un poco la ruta trazada hace un instante. Me parece que la interculturalidad constituye hoy una dimensión indispensable en el debate en torno a cuestiones fundamentales sobre el hecho de ser hombre. Esta discusión no puede darse ni exclusivamente en el seno del cristianismo ni meramente en el marco de la tradición occidental de la razón. Es cierto que ambos se consideran universales, de acuerdo con su comprensión de sí mismos, y podría también ser que, de derecho, lo sean. Pero deben reconocer de hecho que sólo son admitidos en algunas partes de la humanidad, y también que sólo son comprensibles en ciertas partes de la humanidad.
El número de culturas en competencia es ciertamente mucho más limitado de lo que podría parecer a primera vista. Lo más importante es que dentro de las áreas culturales ya no reina la unidad, sino que todas están marcadas por profundas tensiones dentro de su propia tradición cultural. En Occidente, esto es una total evidencia. Aun cuando la cultura secular de una racionalidad rigurosa —de la que Jürgen Habermas nos ha pintado un cuadro impresionante— sea ampliamente dominante y se entienda como aquello que une, la comprensión cristiana sigue representando una fuerza eficaz. Los dos polos están uno frente a otro en proximidades o tensiones diversas, en una voluntad mutua de aprender uno de otro, o a una distancia voluntaria más o menos acentuada.
El área islámica está llena también de tensiones semejantes: desde Bin Laden y su absolutismo fanático hasta las actitudes abiertas a una racionalidad tolerante, se despliega un amplio espectro de comportamientos. El tercer gran espacio cultural, la cultura hindú —o más bien los espacios del hinduismo y el budismo— está lleno de tensiones similares, aunque se manifiesten de manera menos dramática, o al menos así nos lo parezca. Estas culturas también se ven enfrentadas a los desafíos de la racionalidad occidental y a los cuestionamientos de la fe cristiana, pues ambas están presentes en ellas; estas culturas los asimilan ambas en modalidades distintas, buscando preservar, pese a todo, su propia identidad. Las culturas indígenas tanto de África como de América Latina, dignificadas por algunas teologías cristianas, completan el cuadro. Todas se manifiestan en buena medida como un cuestionamiento de la racionalidad occidental, pero también como un cuestionamiento de la pretensión de universalidad presente en la revelación cristiana.
¿Qué resulta de todas estas consideraciones? En primer lugar, me parece, la no universalidad de hecho de las dos grandes culturas de Occidente: la fe cristiana y la racionalidad secular, por importante que sea su doble influencia, cada una a su manera, en el mundo entero y en todas las culturas. A este respecto, la pregunta del colega de Teherán mencionada por el señor Habermas me parece que tiene, pese a todo, cierto peso: si se parte de una comparación de las culturas y de la sociología de las religiones, la secularización sería tal vez un camino particular que necesitaría un correctivo. Por mi parte, no reduciría esta cuestión inmediatamente, al menos no necesariamente, al estado de ánimo representado por Carl Schmitt, Martin Heidegger y Leo Strauss, es decir, a una situación europea cansada de la racionalidad. En todo caso, es un hecho que nuestra racionalidad secular, por grande que sea su claridad para una razón formada en Occidente, no es evidente para toda ratio, y que en sus tentativas por hacerse evidente se topa con límites. Su evidencia está de facto ligada a ciertos contextos culturales: debe reconocer que no es comprensible para toda la humanidad y que, en consecuencia, no puede volverse totalmente operativa para ella. En otras palabras, la fórmula universal o racional, o ética, o religiosa, que reuniría a todos y que podría subsumir al conjunto no existe. Y por ello el supuesto ethos mundial sigue siendo una abstracción.
A manera de conclusión
¿Qué hacer entonces? En lo relativo a las consecuencias prácticas, coincido en gran parte con la ponencia de Jürgen Habermas en cuanto a la sociedad postsecular, la voluntad de aprendizaje mutuo y la autolimitación por parte de cada quien. Para concluir, quisiera resumir mis propias opiniones en dos tesis.
1.Hemos visto que existen patologías sumamente peligrosas en las religiones; éstas hacen necesario considerar la luz divina de la razón como una especie de órgano de control que la religión debe aceptar como un órgano permanente de purificación y regulación, opinión que por cierto también compartían los Padres de la Iglesia.Pero nuestras reflexiones también han mostrado que existen patologías de la razón (algo de lo que en general está menos consciente la humanidad actual); existe una hubris (violencia) de la razón que no es menos peligrosa y que incluso, debido a su eficiencia potencial, es aún más amenazadora: la bomba atómica, el hombre como producto. Por ello y en sentido inverso, la razón también necesita que se le recuerden sus límites, y debe aprender la capacidad de escuchar las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. Si se emancipa totalmente y se niega a esta disponibilidad para aprender, a esta forma de correlación, se volverá destructora.
Kurt Hübner formuló recientemente una exigencia parecida, al declarar que con esa tesis no se buscaba “regresar a la fe”, sino “liberarse de la ceguera histórica, que considera que [la fe] ya no tiene nada que decirle al hombre moderno debido a que se opondría a su idea humanista de la razón, la Aufklärung y la libertad”. Yo lo expresaría como una forma necesaria de correlación entre razón y fe, razón y religión, llamadas a una purificación y una regeneración mutuas: ambas necesitan una de la otra y deben reconocerlo mutuamente.
2. Enseguida habría que concretar esta regla fundamental en la práctica, es decir, en el contexto intercultural de nuestro tiempo. No cabe duda de que los dos principales compañeros de esta forma de correlación son la fe cristiana y la racionalidad occidental secularizada. Podemos y debemos decirlo sin falso eurocentrismo. Ambas determinan la situación del mundo de manera mucho más decisiva que todas las demás fuerzas culturales. Pero esto no significa que pueda desecharse las demás culturas como “cantidades desdeñables” en cierto modo. Esto sería una forma de hubris occidental, que tendríamos que pagar caro y de hecho ya estamos pagando en parte. Para las dos grandes componentes de la cultura occidental es importante aceptar una escucha, una forma de correlación, verdadera también, con las demás culturas. Es importante integrarlas en una tentativa de correlación polifónica, en la que ellas mismas se abran a la complementariedad esencial entre razón y fe; de este modo podrá nacer un proceso universal de purificación en el que, al final, los valores y las normas, conocidas o intuidas de una manera u otra por todos los hombres, lograrán una nueva fuerza para proyectarse, y lo que mantiene unido al mundo tomará así un vigor nuevo.
De Entre razón y religión. Dialéctica de la secularización, de Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008.
Fuente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/92694-Entre-raz%C3%B3n-y-religi%C3%B3n/
Mendoza,Argentina. 24 de Diciembre de 2008