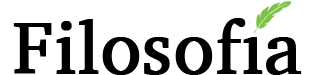Por Feliciana Merino Escalera
La narrativa actual sobre los géneros parece haber olvidado que la historia de la humanidad no es una guerra de sexos, sino una convivencia compleja, tensa, frágil, pero también fecunda. La vida se da en el encuentro, aun después y a pesar del desencuentro
No creo que defender a los hombres pueda tacharse de antifeminista. La sospecha con la que hoy se mira cualquier gesto de empatía hacia el otro sexo revela hasta qué punto hemos reducido el debate sobre la igualdad a un juego de trincheras. Hemos convertido la reflexión sobre lo humano en ideología, donde toda palabra se transforma en bandera.
Vivimos en un tiempo en el que las etiquetas nos definen: «feminista», «machista», «feminazi», «sinergias entre iguales», «colectivo LGTBI», «heteropatriarcado»…, puras consignas. Nos escondemos tras eslóganes para no hurgar más allá, para no hablar de lo que somos. Así, el lenguaje —que debería servir para comprendernos— se convierte en una barrera infranqueable.
Abogar por los hombres, como por las mujeres, no debería necesitar ningún apelativo. Bastaría con custodiar lo humano. Pero cuando la ideología sustituye a la realidad, todo se distorsiona: el matiz desaparece, la empatía se traduce en recelo y la puerta del diálogo se cierra.
La vida de las mujeres no puede separarse de la de los hombres. ¿Cómo hacerlo sin admitir también su relación con quienes forman parte de una historia común? Nuestros padres, hijos, consortes, amigos… Ignorar ese vínculo no solo es pueril, sino un cliché que vende la idea de que no le debemos nada a nadie, que somos lobos y lobas solitarios y no animales racionales y dependientes, como acuñara Alasdair MacIntyre. Por cierto, ¿dirán también que por cuidar lo humano somos antianimalistas o antiecologistas?
El feminismo nació para revertir un mal real que afectaba al rol de las mujeres, pero también al de los varones. Cuántas generaciones de hombres han vivido alejadas de su propia estirpe, pues su papel era trabajar y esa carga les impedía estar más presentes en la vida de sus hijos. Su personalidad ‘fuerte’, ‘noble’, ‘honrada’ y ‘trabajadora’ no podía permitirse dejar aflorar los sentimientos sin ser tachada de debilidad. ¿Fruto del patriarcado? Mi padre, el padre de ustedes, el padre de todos, hasta llegar a aquel padre carpintero, el padre humano de Dios y compañero, «diferente», de María, madre de Dios, que da al «padre», en la figura de San José, un papel excepcional.
En su deriva más reciente, algunas corrientes han convertido la denuncia en desconfianza hacia los hombres y el reclamo de justicia concreta en exclusión: se ha pasado de la «igualdad» al «ellos son el problema». Y cuando un movimiento deja de mirar a la humanidad sin sesgos, algo se ha truncado. ¿Si no comulgo con el pensamiento hegemónico ya no soy feminista? ¿Y si empatizo con los varones soy machista? La lógica se derrumba. La experiencia exige otro lenguaje: uno que no enfrente, sino que tienda puentes.
El problema no son las causas, sino los planteamientos que se apoderan de ellas y convierten en enemigo a quien no corea su catecismo. Dogmatismo y exclusión: dos caras de la misma moneda. El dogmatismo cristaliza en ideología y termina en arma arrojadiza que, en lugar de iluminar, oscurece la realidad.
No importan los bandos, sino la persona concreta, con su anhelo de infinito, con su singularidad y su límite. Cada vez que deshumanizamos a un colectivo, lo que perdemos no es solo el sentido de la justicia, sino su posibilidad misma. No puede hacerse un alegato de unos a costa de la demonización en bloque de otros, pues entonces toda lucha por la verdad y la justicia tórnase en flatus vocis, al tiempo que las injusticias reales permanecen intactas, sostenidas por estructuras que no se mueven un ápice. Se cambia el relato, pero no la raíz. Se transforma el lenguaje, pero no la realidad. Qué curioso resulta que se pretenda transformar la realidad desde el lenguaje cuando sucede lo contrario: al vaciar de sentido las palabras, se clausura toda posibilidad de mayor finura entre significante y significado.
Mientras tanto, la distancia entre hombres y mujeres se ensancha, revestida de discursos emancipadores que no liberan, sino que etiquetan y dificultan toda posibilidad de diálogo y acercamiento. La narrativa actual sobre los géneros parece haber olvidado que la historia de la humanidad no es una guerra de sexos, sino una convivencia compleja, tensa, frágil, pero también fecunda. La vida se da en el encuentro, aun después y a pesar del desencuentro.
Reconocer el valor de los varones no es negar el mal, ni el abuso; tampoco borrar la memoria de la desigualdad ni los logros alcanzados. Es asumir que hoy necesitamos caminos transitables entre los sexos, espacios donde la diferencia no sea un campo de batalla o de castración identitaria por una ideología falaz. El futuro no puede implicar una nueva forma de repudio. La justicia no se alcanza reemplazando a unos por otros, ni aplicando el resentimiento como vara de medir la historia. Necesitamos memoria y esperanza, no la memoria de la distorsión, de lo woke, la que borra los principios más básicos de nuestra humanidad y crea fracturas, quizás irreversibles, en nuestra relación con los otros.
La verdadera revolución será aquella que logre reconciliar, no separar. Que enseñe a mirar al otro sin miedo ni sospecha. Que nos recuerde que la dignidad no tiene «género». Quizá el desafío de nuestro tiempo sea este: volver a habitar lo humano sin miedo y sin escudos. Cuando dejemos de mirarnos como amenaza empezará la posibilidad del encuentro, empezando por el lenguaje. Y esa es, en el fondo, la tarea primordial: «dar a cada uno lo suyo», que diría Aristóteles, no en plural, sino en singular. Mirar al hombre y a la mujer de carne y hueso, tratando de darles lo que a cada uno les corresponde, sin robarle al otro lo que le es debido.
Defender a los hombres no es ser antifeminista, como tampoco defender a las mujeres se reduce al emblema feminista. Es negarse a aceptar que la mitad de la humanidad sea culpable o víctima, respectivamente, por definición. De esta negación nazca, quizás, un nuevo modo de pensar y un nuevo camino para restaurar la humanidad perdida.
Notas
Feliciana Merino Escalera es profesora de Humanidades de la Universidad Cardenal Herrera-CEU (Elche)
Fuente: https://www.eldebate.com/opinion/tribuna/20251122/defender-hombres-antifeminista_357746.html
8 de diciembre de 2025