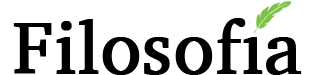Por Daniela Luna.
El eco de las sandalias sobre el mármol del Liceo de Atenas parece resonar con una claridad asombrosa en este inicio de 2026.
Aristóteles, el filósofo que caminaba mientras enseñaba, dejó una sentencia que hoy actúa como el antídoto perfecto contra la cultura de la inmediatez y los éxitos virales de una sola noche: «Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por lo tanto, no es un acto, sino un hábito».
En un mundo obsesionado con el talento innato y los golpes de suerte, la sabiduría aristotélica devuelve el poder al individuo.
No se trata de una iluminación divina ni de un momento de genialidad aislada. La excelencia es, en realidad, el sedimento que queda después de miles de decisiones pequeñas y constantes.
Es la diferencia entre quien escribe una gran página un día de inspiración y quien se sienta frente a la hoja en blanco cada mañana, llueva o truene.
Para el pensador griego, la virtud no era un conocimiento teórico, sino una destreza práctica. Al igual que un músico no nace con la maestría en los dedos, sino que la construye nota tras nota, el carácter humano se moldea en la fragua de la rutina.
La excelencia es el compromiso con la calidad sostenida, una búsqueda de la mejor versión posible dentro de los límites de la realidad.
La arquitectura del hábito: de la intención a la maestría
Convertir la excelencia en un hábito requiere entender cómo funciona la maquinaria de nuestra mente. El cerebro humano es un economista estricto: busca siempre la vía de menor resistencia.
Cuando una acción se repite con la suficiente frecuencia, se crean surcos neuronales que permiten que la tarea se ejecute de forma casi automática, consumiendo menos energía y ganando en precisión.
Este proceso no admite atajos. La excelencia como hábito rechaza el perfeccionismo paralizante, ese que impide avanzar por miedo al error.
Por el contrario, abraza el progreso incremental. Se comienza con cambios pequeños, casi imperceptibles, que son fáciles de repetir.
La planificación, la revisión constante de los resultados y la curiosidad por aprender son los ladrillos con los que se construye esta estructura mental que, con el tiempo, define quiénes somos.
En el deporte, la música o la programación, la repetición consciente consolida las habilidades. Lo que al principio es un esfuerzo agotador y consciente, termina convirtiéndose en una expresión fluida de la identidad.
La persona no «hace» excelencia; se «convierte» en excelente a través de la disciplina diaria que transforma el esfuerzo en instinto.
El desafío de la constancia en la era de la distracción
Mantener el rumbo hacia la excelencia nunca ha sido tan complejo como en el presente. Las notificaciones constantes, la presión por resultados inmediatos y la saturación de información actúan como fuerzas de erosión sobre nuestros hábitos.
Aristóteles recordaba que la virtud se encuentra en el «justo medio», y hoy ese equilibrio exige proteger el tiempo de enfoque y gestionar la impaciencia ante la lentitud del verdadero progreso.
Para que la excelencia eche raíces, es vital dividir los grandes objetivos en metas mensurables y reducir las fricciones del entorno.
Crear horarios fijos y entornos predecibles ayuda al cerebro a entrar en «modo ejecución» sin debatir internamente cada vez si debe o no realizar la tarea.
La revisión periódica, por su parte, permite ajustar las velas sin perder de vista el horizonte, transformando el error en una lección y no en un fracaso.
La excelencia como hábito es, en última instancia, una forma de soberanía personal. Al elegir qué acciones repetimos, estamos eligiendo activamente quiénes queremos ser.
No somos víctimas de nuestro pasado ni esclavos de nuestras circunstancias, sino arquitectos de nuestro carácter.
En cada pequeña repetición, en cada decisión de mantener la calidad cuando nadie mira, estamos honrando el consejo del filósofo y construyendo una vida que no depende de un acto de suerte, sino de la solidez de una costumbre bien forjada.
Notas
Por Daniela Luna
Daniela Luna. Es Periodista.
14 de febrero de 2026. BRASIL