La revolución darwiniana es a un tiempo científica y filosófica, ergo moral. Con frecuencia los científicos consideran la filosofía un mero añadido estético a la cultura. En el peor de los casos la pedantería científica aflora para insinuar que la filosofía es un parásito a remolque del verdadero progreso: el que nace en los laboratorios y en las libretas de los teóricos de la ciencia.
Hace doscientos años nació el artífice del más sobrecogedor ERE: un solo damnificado, un único puesto de trabajo perdido: el de Dios. Darwin gestó la mejor idea de la Historia: la evolución de las especies por selección natural, la explicación de nuestra presencia en el Cosmos. Por primera vez el ser humano fue dueño de su destino. Dios, el creador, el diseñador totipotente, prescindible desde la revolución copérnico-newtoniana como motor y causa del Universo, podía también ser obviado en el estudio del que se creyó su reducto más indiscutible: la vida.
(El 12 de febrero de 1809 nació Charles Darwin en Inglaterra. Hijo de médico y sobre todo nieto del doctor y naturalista Erasmus Darwin, a quien hay que remontarse para buscar la raíz del concepto de evolución de las especies).
Los seres vivos producen más descendencia de la que puede sobrevivir en un entorno de recursos y espacio limitados. No todos los organismos son exactamente iguales, hay diferencias, variaciones más o menos evidentes que dan a cada individuo su propia mano de cartas en la partida de la vida. Algunas particularidades dotan a su poseedor de ciertas ventajas que le otorgan un poco más de éxitoreproductor que a sus congéneres. Estos individuos agraciados por la azarosa aparición de una mejora tenderán a tener más hijos, los cuales serán a su vez competidores ventajosos por los recursos. El carácter beneficioso aumentará exponencialmente de generación en generación su presencia en la corriente de la vida. Si apareciera un determinado carácter que en cierto lugar o momento suponga una merma de las posibilidades reproductivas, su poseedor tenderá a tener pocos o ningún hijo y la característica en cuestión será borrada de ese momento de la historia o de ese lugar del planeta. La evolución por selección natural está funcionando, lenta, imperceptiblemente, pero implacable.
(Con 22 años, recién licenciado en Cambridge, Darwin, disgustando a su familia, se embarcó como naturalista en el «Beagle» para un viaje alrededor del mundo. La expedición, de intenciones cartográficas, duraría cinco años y supondría el despertar del genio total que insospechadamente aquel joven escondía).
El científico Thomas Huxley se ganó un sitio en la Historia por su exaltada reacción al oír por primera vez la idea darwiniana de la selección natural: «Qué increíblemente estúpido he sido al no haber pensado yo en ello». Parece ser que Nietzsche ni siquiera necesitó leer completos los argumentos de Darwin para que éstos le inspiraran el laconismo más terrible que se recuerda: «Dios ha muerto». Y es que desde que Darwin publicó sus conclusiones, la caja de los truenos ha permanecido abierta. La selección natural produce sentimientos que van desde la condena rabiosa a la fidelidad extática. Darwin ha sido injuriado y tergiversado, aclamado con fe integrista y manipulado con intenciones políticas, despiezado y recocinado al fin para poder presentar al mundo grotescos amagos de seudociencia con los que, incluso, poder penetrar en las escuelas.
El darwinismo persiste como llaga sangrante debido a la necesaria imperfección de la idea original de Darwin. Él no conocía los misterios de la biología molecular, ni la genética, ni las abisales complicaciones del metabolismo. A lo largo del siglo XX los descubrimientos sobre bioquímica y herencia fueron incorporados a la selección natural hasta levantar la llamada «síntesis moderna», un paradigma científico coherente, sólido y aún en crecimiento del que nadie (informado y/o medianamente cuerdo) duda.
(En 1835, durante el cuarto año de viaje a bordo del «Beagle», Darwin realizó sus observaciones más importantes. Estudió las variedades de pinzones que vivían en las islas del archipiélado de las Galápagos. ¿Para qué iba un creador serio y competente a diseñar una variante apenas distinta en cada islote si todas habían de ocupar el mismo nicho ecológico? La estabilidad de las especies estaba amenazada).
Debe decirse que hay partes de la idea de Darwin que han sido demostradas más allá de toda duda razonable, y hay otras que son extensiones especulativas de aquellas partes científicamente indiscutibles. Lo curioso es que quienes se sienten amenazados por el darwinismo deciden combatir en las trincheras del núcleo científico duro, donde, sea cual sea el resultado del debate, la idea central de la selección natural está a salvo: la teoría de la reproducción y la evolución basada en el ADN. Hasta resulta intrigante que el propio Darwin, tan intuitivo, no fuera capaz de atisbar el concepto de gen por más que su teoría lo necesitara desesperadamente. Sin una unidad de herencia, sin el gen, el proceso reproductivo se comportaría como una batidora mezclando y promediando características. Sin genes, un gato blanco y uno negro procrean gatos grises; con genes habrá gatos blancos, negros, grises manchados y cebreados. El mismo Darwin albergaba dudas sobre si la selección natural funcionaría realmente preservando los caracteres beneficiosos en vez de triturarlos y enmascararlos en un puré que promediaba características paternas y maternas. Pero hoy las dudas sobre la esencia del darwinismo están fuera de lugar, quizás estén por llegar descubrimientos que aporten mejoras a la teoría, pero la esperanza de algunos de que sea refutado científicamente es tan poco cabal como confiar en que algún hallazgo nos devuelva al geocentrismo.
(En 1837, con 28 años y uno después de regresar de su viaje en el «Beagle», Darwin descubre la selección natural. A partir de ese momento comienza una lucha titánica para dar estructura a su idea germinal. Tan soberbia tarea habría de ocupar a Charles Darwin de por vida).
La revolución darwiniana es a un tiempo científica y filosófica, ergo moral. Con frecuencia los científicos consideran la filosofía un mero añadido estético a la cultura. En el peor de los casos la pedantería científica aflora para insinuar que la filosofía es un parásito a remolque del verdadero progreso: el que nace en los laboratorios y en las libretas de los teóricos de la ciencia. Como pocos ejemplos el darwinismo sirve para mostrar cómo una revolución científica no puede abrirse camino sin su reverso filosófico, y viceversa. La evolución de las especies por selección natural no sólo destruyó cuanto se tenía por cierto en ciencias naturales, sino que fulminó los prejuicios filosóficos que servían para responder a las preguntas nucleares: ¿quiénes somos? ¿cómo, por qué estamos aquí y de qué modo hemos llegado a ser lo que somos? Con un golpe único y magistral la selección natural unifica la esfera de la vida, su significado y propósito, con la esfera del espacio y el tiempo, de la causa y el efecto, de los mecanismos físicos, de las leyes que los gobiernan y de la validez y permanencia de las implicaciones éticas que un producto de dichas leyes, como nosotros, pudiera derivar.
(En 1859, hace siglo y medio, con 50 años cumplidos y tras veinte de reflexiones convertidas en crueles batallas interiores, Charles Darwin publica al fin El origen de las especies, el libro científico más influyente de todos los tiempos. Incluso entonces Darwin seguía reacio a pasar a limpio su teoría. Sólo lo empujó la constatación de que otros estaban gestando la misma idea y amenazaban la paternidad oficial de la selección natural).
La conmoción que provocó la aparición de «El origen» fue terrible. Darwin sabía que ocurriría. Sus detractores eran gente culta, pero no podían evitar que sus razonamientos estuvieran anclados a siglos de prejuicios religiosos. Sin embargo, eran personas de mirada aguda que habían penetrado con rapidez hasta el meollo del gran problema que planteaba el darwinismo: la creación bíblica se estaba refutando. Si bien con métodos arteros (caricaturizaron a Darwin, buscaron la burla y el ensañamiento personal olvidando el propio debate científico y el análisis de las pruebas) no cabe sino decir que su lucha fue honesta. Aquellos hombres tomaron partido en conciencia en una guerra a la que no habían ido engañados, sabían lo que estaba en cuestión: o Darwin era un necio y se equivocaba, o Dios era un fraude (necesariamente el mayor jamás concebido).
Con el tiempo nuestra ingeniosa especie se las ha arreglado para convertir esta enojosa disyuntiva, esta bifurcación básica de caminos, en un atrabiliario nudo de autopistas con ramales varios, pasos elevados y un sinfín de salidas hacia destinos secundarios, redundantes, artificiales. Prodigio: ambospúgiles, el darwinismo y el integrismo bíblico, obligados a evolucionar por la selección natural que el entorno social les imponía. Y siguen.
(En 1871, doce años después de la aparición de El origen de las especies, Darwin publica El origen del hombre. Angustiado, aún empapado por el chaparrón que soportara años atrás cuando ni siquiera había osado tratar el caso de la especie humana, Darwin se preparó para lo peor. Y no hubo tal. En sólo una década todo había cambiado. Darwin era una autoridad y su idea había empezado a cambiar el mundo).
Hoy es 12 de febrero, así que hace exactamente doscientos años que nació Charles Darwin, el que habría de ser un mediocre estudiante de teología, luego un observador incansable de la Naturaleza, un razonador genial y, al fin, un valiente que se lanzó a unas aguas en las que veía tiburones. Las especies cambian, lo hacen por lo general de modo gradual hasta escindirse en dos o más especies nuevas. La fuerza causal de la evolución es la precariedad de espacio y recursos. Los mejor adaptados sobrevivirán el tiempo suficiente para procrear. Generación tras generación, a lo largo de los millones de años, los actores de este escenario esférico que viaja por el Universo cambian, luchan, mueren. Ateniéndose a las pruebas, no se atisba ningún personaje sobrenatural en el guión original de la vida. Otra cosa son los guiones adaptados que cada cual, al gusto, tiene derecho a elegir para ver su propia película.
Como toda teoría científica, el darwinismo (muy especialmente debido a la monstruosa complejidad de su objeto de estudio: la vida) posee la intrínseca capacidad de plantear dudas sin fin, preguntas nuevas con cuyas respuestas autoalimentarse y crecer. Quienes no comprenden la esencia de la ciencia pueden entender que esto es un defecto. En absoluto, la duda es la querida compañera de viaje de un científico, lo contrario es el dogma, cosa indeseable.
A modo de banda sonora, burla, burlando, la voz profunda de Javier Krahe:
… pues nada más que eso me faltaba,
que tuviera que asirme a la chilaba
del profeta Mahoma,
ni a tripa de Lutero ni aún de Buda:
prefiero caminar con una duda
que con un mal axioma.
Fuente: http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021200_66_725585__CULTURA-Evidencias-origenes
Asturias, Spain. 12 de febrero de 2009
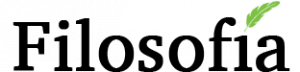

eol es uno de los ejempls a segir del mundo