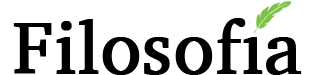La frase de Nietzsche, «Dios ha muerto», puede leerse como una provocación herética, la fantasía de un ateo sarcástico o el titular más espectacular imaginable. En realidad, significa que los «absolutos» de la filosofía clásica –el Bien, la Justicia, la Verdad, la Belleza, la Naturaleza, el Destino, la Humanidad, entendidos como conceptos claros, universales y eternos– carecían ya de sentido en el siglo XIX y que los filósofos andaban sin brújula moral, situación que Nietzsche resumió con su estupenda frase porque era, esencialmente, un magnífico escritor.
No contento con desatar semejante cisma en la metafísica, Nietzsche le propinó fuertes golpes al determinismo y al positivismo, y objetó incluso la profundidad de la física: «Conocemos con exactitud la fuerza con que se atraen la Tierra y la Luna pero lo ignoramos todo sobre la naturaleza de dicha fuerza», escribió hace 136 años y hoy seguimos sin descubrir los resortes de la gravitación, el secreto de esa fuerza que mantiene en su sitio a la piedra y a la montaña, a los planetas en sus órbitas, a los soles en sus constelaciones y a las galaxias en las monstruosas «murallas».
Los griegos fueron «absolutos», y luego lo fue el cristianismo por la vía de los neoplatónicos, y también Kant, como lo demuestran sus imperativos categóricos: «un hombre debe vivir de manera que su biografía pueda servir de código moral para sus semejantes».
Uno de los primeros que ironizó sobre la subjetividad de la moral fue Voltaire.
La miró como a un río antiguo lleno de meandros caprichosos: no negó su cauce, pero desconfió siempre de las orillas que cada época y cada geografía levantan como si fueran eternas. Los valores morales no caen del cielo ni brotan por revelación: se forman y se reforman en el comercio incesante entre las costumbres, el poder y la superstición. De ahí la persistente ironía volteriana: lo que en París es virtud, en Constantinopla será vicio; lo que un siglo honra como sagrado, en otro siglo arderá en la plaza pública.
A la hora de hablar de «los valores», eligió el más prosaico: el económico. Voltaire entendió muy pronto que la moral y la economía comparten una misma fragilidad: ambas dependen de acuerdos humanos que el tiempo y la geografía rompen fácilmente. Observó que los valores de cambio —extensiones de la medida del deseo— varían según los climas, la historia y las necesidades. Recordó que, en México, el cacao circulaba como moneda; en Venecia, las especias y, en otras latitudes, la sal o las conchas, las mujeres o las vacas. Solo el oro persiste a través de los siglos como un idioma universal, una matemática del poder, un brillo que encandila y enloquece.
Buen lector de Voltaire, Hegel anotó que la moral y la estética no admiten principios fijos ni eternossino que dependen del despliegue histórico del espíritu de los pueblos, de su vida social. Su filosofía introduce una torsión decisiva: lo Absoluto no está fuera del tiempo, sino que se realiza en él.
Demostrar que los Absolutos perdieron universalidad y validez es fácil. La ponderada Justicia de los griegos, demos por caso, no se compadeció de los esclavos, y su termómetro del «Bien» no se inmuta cuando Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia para que los vientos soplen y las cóncavas naves vuelen a Troya «para rescatar a una puta», como le reclama su esposa Clitemnestra. Las propuestas morales del Levítico producen hoy risa u horror. La facilidad con que la retórica del poder manipula a su antojo el vocablo «terrorista» nos recuerda lo difícil que resulta calificar las operaciones militares. Podemos resumirlo así: el terrorista es un soldado sin insignias… o un presidente poderoso y lleno de nobles razones para bombardear una aldea miserable.
Milan Kundera tiene una propuesta novedosa: divide la filosofía en dos ramas, la metafísica, materia divina, y la prosa, amasada con barro humano. A la metafísica de los Absolutos, Kundera le opone la prosa, las vacilaciones morales de los personajes de la novela, que no son encarnaciones de la virtud ni personajes de una sola pieza, como los héroes de la épica, que conservan su grandeza hasta el último momento. Don Quijote, en cambio, oscila entre la santidad y el ridículo, cae sin heroísmo y muere en la cama como cualquier parroquiano.
Emil Cioran es el pensador más destacado del «antiabsolutismo». Dijo que «los absolutos morales parecen suelo firme pero en realidad son tablas de patíbulo… Toda idea clara termina en sangre… cuando una idea se vuelve absoluta, corta cabezas… Cuando decimos “en nombre de…”, la crueldad adquiere patente de corso… La certeza es insania; la duda es la higiene del espíritu».
Muerto Dios y en ruinas los absolutos, ¿sobre qué pilares fundamos una ética laica y universal?
La legislación ambiental es un buen candidato, pero es insuficiente. Los derechos humanos son muy nobles, pero admiten demasiadas excepciones. Todos estaríamos de acuerdo en que torturar a un terrorista, por ejemplo, para que nos revele las coordenadas de sus bombas es una operación justificada.
La respuesta es incómoda: no hay nada que sustituya los Absolutos y conserve su potencia sedante.
Los pragmáticos, como James Dewey, ofrecen otra salida: la moral no se funda en verdades eternas sino en consecuencias. Lo bueno es lo que reduce el daño, lo que nos permite vivir juntos. Es una ética modesta, experimental, siempre revisable. Para un espíritu como el de Cioran, esta modestia sería decente, aunque también tibia.
La propuesta de Borges es apenas personal, pero es linda: ruega a tus ángeles que tu alma rechace siempre la crueldad y que no ceda jamás al soborno del Cielo ni a los chantajes del Infierno.
Quizá la ironía sea la última moral posible. Es una moral cínica, en el linaje de Diógenes, una moral que no predica ni promete redención: revela la mazmorra que esconde la fachada del Paraíso. La ironía no dice «esto es el Bien»; dice «cuidado con quien afirma saberlo». Su función no es fundar, sino corroer. No construye credos, dinamita templos. Funciona como un anticuerpo moral: la ironía detecta el exceso de certeza y lo neutraliza con una sonrisa ladeada.
Notas

Para profundizar en la ruina de los Absolutos, lea La religión del ateo de Joan-Carles Mèlich. Si quiere conservar la fe en esos dioses bonachones, lea La palabra que vence la muerte de Rob Riemen. Ambos títulos pertenecen a lo que podemos llamar filosofía literaria.
Fuente: https://elquindiano.com/noticia/256830/el-dilema-metafisica-o-prosa/
14 de febrero de 2026.