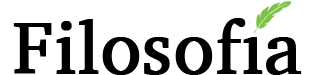Sobre el interés actual por las ciencias positivas
Estudiantes españoles
Al hilo del libro publicado por Carlos Elías, La razón estrangulada (Debate, 2008), en el que se detectan inquietantes síntomas sobre el grado de interés que despiertan actualmente las ciencias positivas, el siguiente texto se propone re-exponer –aun de modo muy superficial– algunos de los problemas a los que se enfrenta la imagen pública de las mismas. Una vez presentadas las principales tesis de Elías, nos centraremos en dos de los asuntos nucleares que se desprenden de su estudio: el alcance de las críticas a las que se ha visto sometido el proceder científico-positivo, a cuenta de una suerte de relativismo epistemológico posmoderno; y el peso que ha alcanzado el proyecto –abanderado por C. P. Snow– de impulsar un nuevo espacio de interconexión entre la comunidad científica y la «literaria», encarnado en la expresión «Tercera Cultura».
Razones para la preocupación
En La razón estrangulada, Carlos Elías rastrea el declive de las vocaciones científicas en España, poniéndolo en relación con el incremento del interés –académico y profesional– que despiertan en cambio los medios de comunicación. En realidad su estudio, resultado de una estancia en la London School of Economics, compara las situaciones de Gran Bretaña y España, descubriendo tendencias convergentes (extensibles a la esfera occidental), pese a las diferencias que les distancian: mientras que Gran Bretaña ha conocido programas de difusión de la ciencia (como el Public Understanding of Science), en España el debate sobre la presencia pública de la ciencia es apenas perceptible. La obra examina las distintas causas que han venido a desencadenar la situación presente, identificando en el mercado, la política o la universidad factores que contribuyen a explicar por qué el número de matriculaciones en carreras científicas acusa una preocupante inclinación descendente. Sin embargo, Elías localiza en la cultura mediática –y particularmente, en su fomento de la fama y espectáculo– la razón fundamental del presente estado de cosas –si bien en los propios procesos de divulgación de la ciencia también nos toparíamos con pautas que obstaculizan un mayor impacto de sus avances en la sociedad. En este sentido, el libro comentado apuesta por promover, en sintonía con la propuesta lanzada por Snow, la configuración de una Tercera Cultura, que rearticule las relaciones entre las humanidades y las ciencias positivas.
Desde los primeros compases del libro de Elías se percibe una dura crítica hacia el estatuto de las ciencias sociales, cuando menos por lo que toca a su rendimiento acumulativo. De este modo, resulta de interés contrastar la repercusión que reciben hoy día las vertientes científica y extra-científica del pensamiento de Aristóteles. Obras como la Retórica (centrada en los recursos necesarios para adquirir capacidad persuasiva), o la Poética (en donde se enuncian los principios fundamentales de una narración, en base al criterio de verosimilitud) conservan toda su actualidad, cosa que obviamente –por la propia naturaleza positiva de las disciplinas– no sucede con sus tratados relativos a la física o la biología. En esta línea, parte del análisis de Elías se detiene en indagar cómo la organización de los estudios superiores, en consonancia con la influencia de ciertas corrientes filosófico-pedagógicas, ha terminado por distorsionar el sentido mismo de la investigación científica: la consecución de la verdad objetiva. El autor no tiene reparo en defender el alcance universal de las leyes científicas, fundadas en el método empírico y la recursividad de los resultados, esto es, en la posibilidad de repetir exitosamente los experimentos –opción esta por cierto poco plausible en los estudios sociales{1}. Al gremio de los filósofos de la ciencia (de Popper a Feyerabend, pasando por Kuhn o Lakatos) le correspondería una elevada dosis de responsabilidad en el estado declinatorio de la ciencia, al haber formulado principios epistemológicos de carácter teorético (i.e., falsacionismo) cuando no anárquico o relativista, reduciendo la realidad de los conocimientos objetivos a meros consensos de la comunidad científica –paradigmas restringidos a intervalos históricos delimitados.
La influencia devastadora de esta perspectiva, ensanchada a través del lema post-estructuralista según el cual toda la realidad es susceptible de interpretarse como si se tratase de un texto, encontraría sus antecedentes en el idealismo alemán decimonónico, clima filosófico –que ubica el estudio del hombre extramuros de su condición natural– desde el que se fraguó la estructura organizativa de las universidades modernas, divididas en compartimentos estancos. La tendencia no es ajena a la pérdida de prestigio del literato, quien no obstante pugna por no perder protagonismo en la conformación de la agenda pública, esto es: su rol –expresado en términos periodísticos– de gatekeeper. Carlos Elías señala el año 1905, fecha de publicación de la teoría de la relatividad, como hito científico que activa el resentimiento del intelectual de letras, incapaz en adelante de comprender teorías cuyos efectos son susceptibles de reorientar la marcha del mundo{2}.
Uno de los efectos más nocivos de este escenario radica en la homologación de los títulos universitarios, otorgando crédito equivalente a los estudiantes de ciencias y letras –y rotulando incluso los estudios sociales como licenciaturas científicas. El resultado de diseñar programas de estudio cuyos niveles de exigencia resultan sensiblemente menores a los requeridos para completar una carrera científica, desvía la atención del estudiante hacia el recorrido más sencillo, elección que se refuerza cuenta habida del precario horizonte laboral al que el investigador científico se enfrenta. Pero la clave no solo hay que situarla en el desnivel salarial que resultaría de la comparación entre un profesional de los medios de comunicación y, pongamos por caso, unbio-químico contratado por la universidad; el sistema de reconocimiento y acreditación científica, basado en el número de publicaciones indexadas que se logren producir, somete asimismo al investigador a una dinámica divulgativa que opera en su contra, empujándole a desarrollar hipótesis de escasa relevancia científica, cuando no a presentar refritos parciales de trabajos más amplios (efecto Salami).
Como es sabido, el criterio de impacto no responde tanto de la calidad de los contenidos del artículo cuanto de la «audiencia» que genere, reflejada en el número de citas. A fin de superar tal requisito, ello ha dado lugar a un proceso de compra-venta de firmas, plasmado en la proliferación de trabajos de autoría colectiva, liderados por científicos estrellas. Otro de los indicadores de calidad radica en el procedimiento de revisión por pares, filtro que la revista aplica sobre los textos que recibe; el problema se plantea aquí cuando el revisor resulta ser peor científico que el revisado. En todo caso, el resultado ha sido la organización de una jerarquía de publicaciones científicas, en la cumbre de la cual se sitúan Nature y Science, verdaderas conformadoras de la agenda informativo científica (poseen sus propios gabinetes de prensa) que, por si fuese poco, siguen estrategias de divulgación opuestas al fomento del debate, puesto que no publican trabajos cuyos resultados hayan sido previamente mencionados en otros medios de comunicación.
Que el impacto de la ciencia se vea distorsionado a causa del mismo funcionamiento interno en el que se desenvuelve la cultura científica no vendría sino a acentuar la caricaturesca percepción popular que se deriva de los modelos ofrecidos desde el cine o la televisión, en los que al arquetipo del «científico loco» habría de añadírsele –por contraste– la buena acogida de la que gozan producciones en las que prima el papel de la magia o lo paranormal (Harry Potter, Expediente X, Embrujadas…). De hecho –desplazando ahora el plano de análisis de los contenidos televisivos a su formato– la propia exposición por parte del público infantil a las imágenes de la pantalla ya implicaría riesgos para el desarrollo de su capacidad de abstracción, al estar asociada a trastornos neurológicos relativos a la atención y la concentración. Más aún, tal y como afirma Elías: «existen hipótesis (…) que establecen que, desde el punto de vista fisiológico, los niños que ven la televisión desde muy pequeños (…) acostumbran su ojo a una determinada velocidad de recepción y que, posteriormente, cuando comienzan a leer se aburren» (p. 435). En la misma órbita, nuestro autor no ahorra críticas a las modas pedagógicas que recomiendan reducir las horas dedicadas a las matemáticas o a disciplinas que requieran la utilización de lenguaje científico. Con todo, a su juicio la mayor carga de responsabilidad corresponderá a la cultura del espectáculo en el que la sociedad occidental se encuentra envuelta. Sea como fuere, realizado el diagnóstico, de lo que se trata es de encontrar soluciones, que han de pasar –tal es nuestro parecer– por bloquear la expansión del relativismo epistemológico, orientado a poner el solfa no solo los efectos aplicativos, sino el propio estatuto de veracidad de las ciencias positivas; y por calibrar hasta qué punto la instauración de un ámbito comunicativo entre la ciencia y, diríamos, la cultura popular, puede resultar eficaz.
El debate (filosófico) sobre la(s) ciencia(s): ¿relativismo versus realismo?
En relación a la primera cuestión –y en este punto ya desbordamos los contenidos tratados en el libro de Elías–, es sabido que, desde ámbitosprocedentes de la sociología del conocimiento, se ha venido denunciando el componente ideológico que contiene el discurso sobre la ciencia, y de la ciencia, en tanto refleja un determinado modo de organización del poder. Tal y como lo expone E. Lizcano{3}, el discurso ideológico presentaría como universal y necesario un estado de cosas particular y arbitrario, afanándose en eliminar la ruta mediante la que se construye la realidad. La ciencia, en este sentido, lejos de oponerse a la retórica ideológica, constituiría su forma más depurada, haciendo pasar por transparente y neutro una realidad levantada sobre dispositivos lingüísticos y poéticos «literalmente, creadores de realidad».
La conexión de la ciencia con el poder político se activaría en el momento en el que el conocimiento científico –reservado a un reducido número de expertos– se erige como criterio ideal para el gobierno racional, aun democrático. Tal es el proyecto ilustrado en el que coinciden el socialismo científico y la sociología de Comte –intencionadamente llamada física social–, diseñando una ingeniería práctica en la que los políticos manejan masas humanas de forma análoga a cómo el científico trabaja en su laboratorio. Ahora bien, los paradigmas científicos no precederían sino que plasmarían los intereses del poder, los cuales –proclives al establecimiento de leyes y guiados por la necesidad de predicción– proyectarían sobre la naturaleza su ordenado imaginario social; así, por ejemplo, el paradigma newtoniano no haría sino evidenciar un anhelo de control. Junto con la perspectiva ácrata propuesta por Bakunin (cfr: Dios y el Estado), quien reivindica el papel de una ciencia popular compatible con el desarrollo de formas políticas autónomas, Lizcano recurre a la crítica nietzscheana del concepto de verdad, como resultante anquilosada de torbellinos de metáforas. Cuestión esta aparentemente epistemológica que –por seguir con Nietzsche– debería más bien enfocarse como problema antropológico y político, puesto que de lo que se trataría al cabo es de dilucidar qué anda tras la convicción de que la ciencia es verdadera.
No obstante, acaso lo más relevante del texto de Lizcano radica en su interés por llegar hasta el núcleo mismo del discurso científico, patente en la consideración de la matemática como esfera exenta de toda crítica ideológica. Más allá de la voluntad de poder supuestamente enmascarada en la búsqueda de regularidades, la pretendida neutralidad de la matemática –expresada en su código formal– incorporaría aspectos ideológicos, en tanto reproduce mecanismos extraídos de recursos suasorios utilizados en contextos lingüísticos –tal sería el caso (se nos dice) de la demostración por reducción al absurdo, ejercida en la matemática euclídea, como procedimiento que replica la retórica del ciudadano griego. Es más, existiría –según Lizcano– otro ejemplo más rotundo basado en el cuestionamiento de la universalidad de la unidad aritmética elemental: el concepto de número puro en sí. Tomando un estudio de Cassirer sobre determinadas lenguas malayo-polinesias, su hipótesis presupone que en dichas tribus el referente empírico del singular colectivo «hombre» es la colectividad interpretada como unidad social elemental, esto es, sin desarrollo de la abstracción que conduce, bien al concepto de individuo (un hombre), bien al concepto genérico (la humanidad). En consecuencia, la unidad aritmética elemental ya no se correspondería con la unidad homogénea y equivalente que representa el individuo en las sociedades modernas, precisamente el mismo que es «objeto de censos, sujeto de votaciones y susceptible de tratamiento estadístico». De ahí, finalmente, la posibilidad de concebir la formalización aritmética como producto social burgués… El fundamentalismo científico se definiría pues –he aquí la postura de Lizcano– como un conjunto de creencias, prácticas y saberes incuestionables e incuestionados cuya tendencia imperialista, de forma análoga al integrismo religioso (pero de signo esta vez secular) erradicaría la posibilidad de blandir cualquier otro sistema de creencias como fuente de conocimiento.
Frente a tal postura, el profesor Jesús Zamora Bonilla nos presenta desde presupuestos positivistas una defensa sólida de la validez del conocimiento científico{4}, en donde dicha concepción epistemológica se erige a su vez como fundamento de la convivencia social. Su texto expone las premisas del quehacer científico, presentándolas no solo como plenamente vigentes, sino capacitadas para absorber las críticas anti-objetivistas que han venido sucediéndose desde la publicación del célebre libro de Th. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Su réplica frente a la visión sociológica brotará de este frente. Previamente, se nos recuerda cómo el único expediente para garantizar la veracidad de los conocimientos científicos consiste en el razonamiento lógico-formal y la contrastación empírica, de modo que todo enunciado cuyo estatuto veritativo no pueda extraerse de tales procederes carecería de sentido. Asimismo, se subraya –de acuerdo con los principios defendidos desde el Círculo de Viena– la recomendación de articular las teorías científicas bajo el formato de sistemas axiomáticos, en el que estas se ajusten mutuamente en aras de asegurar el progreso acumulativo de la ciencia.
Una vez establecido lo anterior, Zamora Bonilla defiende la actualidad del positivismo científico, haciendo hincapié tanto en la eficacia de su método, como –y esto era lo decisivo– en su solvencia para reintegrar los aspectos razonables de aquellas críticas formuladas desde distintos ámbitos (epistemológico, sociológico, filosófico, &c.): es lo que nuestro autor llama «positivismo reflexivo». En efecto, al contrastarla con otro tipo de creencias –mitológicas, supersticiosas o de cualquier otra índole– la investigación científica resultaría especialmente ventajosa para corroborar nuestras predicciones, beneficio crucial desde un punto de vista evolutivo. Además, la propia protocolización demostrativa –mediante la cual las hipótesis se desarrollan lógica y experimentalmente, hasta alcanzar unos resultados susceptibles siempre de reexamen–, instaura un sistema de competencia que avalaría la eficacia científica. No obstante, no es impertinente preguntarse por las distorsiones que pueda introducir el vínculo entre la investigación científica, el poder político y el capital privado, una vez constatada la percusión tecnológica de la ciencia. Para Zamora Bonilla la respuesta no pasa desde luego por refutar la validez cognitiva de las ciencias positivas, puesto que ello entrañaría olvidarse del dato central: el poder efectivo que realmente proporciona la tecnología. Antes bien, el asunto pediría apostar por la expansión de los frutos de la ciencia –apuesta, por lo demás, a impulsar desde instancias principalmente políticas. Zamora Bonilla invierte así el sentido de la crítica sociológica, poniendo de relieve el potencial del positivismo en pro del interés de la ciudadanía, vía fomento de su «espíritu científico».
Igualmente, quedarían reasimilados aquellos argumentos de signo epistemológico que insinúan la imposibilidad de interpretar neutralmente los datos empíricos o de objetivar las teorías al punto de codificarlas enteramente a escala formal. Sin menoscabo de la diversidad de lecturas que pueden hacerse de los datos, en función de las distintas hipótesis que se adopten, la requisitoria positivista remite a la misma contrastación empírica de las hipótesis; presupuesta –naturalismo científico mediante– nuestra capacidad sensorial común para percibir unificadamente los datos. En cuanto al objetivo reconocidamente ilusorio de llevar a cabo una formalización exhaustiva de toda teoría científica, Zamora Bonilla admite que se trata de un ideal mayormente orientado a resolver controversias, propósito límite que no por inalcanzable (y restringido, tal y como demuestra el teorema de Gödel), debe desecharse como regla rectora de clarificación, máxime ante el riesgo de proceder a flexibilizaciones conceptuales abusivas. Por último, el positivismo científico se le aparece a nuestro autor no solo como el único método que garantiza la validez epistémica de nuestras teorías, sino asimismo como el trámite idóneo a través del que aproximarse a objetivos vitales que escapan del horizonte de las cuestiones puramente científicas; en concreto: «la razón fundamental por la que deseamos tener creencias objetivamente verdaderas (…) es, obviamente, porque valoramos ciertas cosas [no científicas] y porque el conocimiento objetivo es un medio eficaz para conseguir muchas de ellas».
En virtud de su potencia explicativa, podríamos dar término a la polémica sobre la dimensión objetiva de la ciencia, dando por buena la exposición de Zamora Bonilla, al tiempo que –ejerciendo una exégesis no excesivamente atrevida– insertemos el enfoque de Elías en el seno de la misma constelación conceptual. Al cabo, tal perspectiva se emparenta con la concepción que A. Sokal viene difundiendo desde el estallido de la polémica que generó su artículo, subrayando la relevancia de la visión científica del mundo en la toma colectiva de decisiones y, es más, en la supervivencia de la especie humana{5}. De hecho, el interés que suscita esta óptica se redobla por cuanto, introduciéndose de lleno en el ámbito teórico-político y esgrimiendo el mástil del proyecto ilustrado, interpela –acusándolas– a aquellas corrientes «progresistas» que postulan formas alternativas de conocimiento más allá de las erigidas sobre la lógica y la evidencia empírica, tachadas por su parte de eurocéntricas. Desde luego, visto la magnitud que está cobrando el pensamiento mágico (revitalización de las religiones y de las creencias tribales tipo chamanismo, auge del new age, medicina alternativa, proliferación de recetarios de autoayuda, &c.) se trata de un noble empeño. Sin embargo, no resulta inoportuno señalar cómo dicha «visión científica» es susceptible de desembocar ciertamente en cientificismo o fundamentalismo científico –no estrictamente de la misma índole que el anteriormente citado– al minusvalorar el rol de la filosofía de la ciencia: nótese que el funcionamiento interno de tal disciplina (no propiamente científica) no se somete a los rigores de verificación al uso. Efectivamente, el problema radica en salvaguardar una esfera de reflexión meta-científica cuya regulación no dependa de los mismos repertorios analíticos con los que operan los científicos a la hora de explicar sus trabajos, quienes por su parte pueden verse tentados en recaer en eso que Althusser denominó «filosofía espontánea de los científicos». Siempre, eso sí, que se entienda –y tal es la primer el error en el incurren los positivistas– que no cabe hablar en singular de la ciencia, ni tampoco de un único método científico.
Cierto es que, tal y como insinúa en su libro Elías, el falsacionismo popperiano contribuyó a preparar el terreno para la llegada del relativismo epistemológico, propugnando un modelo teorético de la ciencia que fragilizaba la solidez del concepto de verdad, reduciéndolo a una noción transitoria{6}. A continuación, la irrupción del Programa fuerte de la sociología del conocimiento quebró, en función del criterio metodológico de simetría («los mismos tipos de causas han de explicar las creencias verdaderas y las falsas») toda aspiración a alcanzar conocimientos objetivos, hasta el punto de entender la realidad externa como una construcción social, genéticamente lingüística. Este trasfondo desencadenó lo que vino a llamarse «Guerras de la Ciencia», motivando precisamente la –por lo demás, muy comprensible– reacción cientificista, encabezada por la publicación en 1994 del libro: Higher Superstition: The Academic Left and Its Quarrels With Science, firmado por Paul R. Gross y Norman Levitt, y masivamente aireada con el escándalo Sokal en 1996. La cuestión fundamental –y a eso íbamos– es que el balance tras la batalla arroja a la filosofía de la ciencia al margen de las lindes de los saberes lícitos, bien por fagotización sociológica, bien por irrelevancia científico-positiva{7}, panorama que en última instancia llega a poner en entredicho la justificación misma de la filosofía como materia curricular. De hecho, los recelos que al propio Elías le inspiran los filósofos de la ciencia no quedan atenuados con su cita al profesor del Instituto de Filosofía del CSIC, J. Mosterín. Curiosamente Mosterín, en el artículo referenciado{8}, aparte de exponer una concepción más bien analítica de la filosofía (de detección de los «problemas conceptuales y metodológicos en la ciencia») aboga por que esta trabaje en pos de una conciencia cósmica en sintonía mística con la realidad última del universo, nada menos.
Llegados a este punto, el interrogante de cómo resguardar el lugar de la filosofía (de la ciencia) en el conjunto del saber pasa por acudir a una gnoseología que, aun acoplando los componentes socio-históricos a la estructura interna de las ciencias, respete la validez objetiva del conocimiento científico, tal y como el circularismo de I. Hacking o G. Bueno proponen. La solución consiste pues en evitar la imagen tradicional de la ciencia como reflejo de la realidad, reconsiderándola más bien bajo un ángulo operatorio y plural, de modo que entendamos cómo cada ciencia particular procede a estudiar parcelas específicas de una realidad tratada tecnológicamente, mediante conceptos e instrumentos (aparatos u operadores) que nos suministran un conocimiento, no por construido –tal es la condición del experimento–, menos objetivo: un instrumentalismo no relativista, según la fórmula de Carlos M. Madrid. En este sentido, la clave, a juicio de Madrid, consiste en saber diferenciar entre el conocimiento (técnico) sobre el funcionamiento de los propios aparatos y el conocimiento (científico) sobre la realidad envolvente.
Generación «Tercera Cultura»
Con respecto a la configuración de una «Tercera Cultura» como canal privilegiado de comunicación científica, resulta imprescindible abundar en la polémica suscitada al abur de la conferencia que C. P. Snow dictó en 1959, bajo el título de: «Las dos culturas». Al respecto, Pau Luque publicó en 2009 un artículo en el que reconstruía las claves de la cuestión{9}, trazando la genealogía del conflicto entre las humanidades y las ciencias positivas, y describiendo la recepción que el tema merece en la actualidad. Tal y como nos explica el autor, el debate que se generó a raíz de la conferencia de Snow –a través de su controversia con P. R. Leavis–, encuentra su antecedente en la disputa que mantuvieron T.H. Huxley y M. Arnold en el último tercio del siglo XIX. El primero de ellos, célebre biólogo y defensor de la teoría darwinista, pronunció una conferencia en 1880 titulada «Ciencia y cultura», en la que venía a denunciar la resistencia de las instituciones educativas anglosajonas a introducir en sus currícula disciplinas científico-experimentales, manteniendo en cambio programas de corte humanista, de acuerdo al tipo de educación literaria y tradicional que debía recibir un gentleman. Ciertamente, Huxley concebía la cultura como algo más que un cúmulo de conocimiento y habilidades técnicas, pues –suponía– esta implicaba de hecho la conformación de una teoría completa de la vida; lo que sencillamente reclamaba era la consideración de las ciencias naturales como parte integrante de tal visión, a la par que la literatura. M. Arnold, pope de la crítica literaria durante aquel periodo victoriano –y al que Huxley citaba expresamente en su artículo–, elaboró una inteligente réplica, levantada sobre la re-semantización de lo que Huxley denominaba literatura, ampliando su significado hasta abarcar las obras científicas de Euclides, Copérnico, Galileo, Newton o Darwin. Por otra parte, Arnold sugería la necesidad de que en el propio concepto de ciencia se incluyese el estudio sistemático de textos y lenguas clásicas, en sintonía con la noción de Wissenchaften alemana.
Como hemos avanzado, los términos de este debate se reprodujeron casi un siglo después, con Snow adoptando el papel de Huxley y Leavis el de Arnold. Acaso, nos indica Luque, los argumentos argüidos ahora fuesen menos conciliadores, pero ciertamente el contexto era bien distinto. De acuerdo con Snow los científicos son los que «llevan el futuro en los huesos», dado que los humanistas continuaban sin comprender el alcance de la revolución industrial, aparte de ignorar los códigos del lenguaje científico. En este sentido, para Snow tan importante o más como conocer la obra de Shakespeare resultaba entender el principio de la entropía enunciado en la Segunda Ley de la Termodinámica. Ahora bien, la orientación del discurso de Snow era –diríamos– normativo-cultural, puesto que la aportación clave de la ciencia radicaba en su capacidad para fundamentar la ética moderna y luchar contra la desigualdad, extendiendo la revolución científica por todo el orbe. Desde la esfera «humanista» P. R. Leváis en 1962 lanzó un contraataque un tanto vulgar, repleto de argumentos ad hominem –acaso por no poder echar mano de literatos a la altura–, insistiendo en la superioridad jerárquica de la literatura sobre las ciencias. Armado del aparato conceptual idealista, Leavis estimaba que el carácter creativo del arte precedía y trascendía cualquier tipo de conocimiento instrumental, situándolo en el ámbito superior de la sabiduría. Todo contenido de la ciencia que no resultase útil para el enriquecimiento espiritual quedaba relegado así a mera información{10}. Hay que subrayar que –ubicándonos en el trasfondo del debate– Leavis apelaba también a la conciencia moral como instancia desde la que emerge al impulso creativo, haciendo equivaler al cabo cultura y literatura. Puntualización que –según leemos– el profesor de literatura Lionel Trilling le recriminó, dada la índole a menudo lúdica del campo artístico –léase aquella definición kantiana de la estética como libre juego de facultades{11}.
Sea como fuere, Snow replanteó un año después los ejes de su discurso, abriendo en fin la posibilidad de construir, con el esfuerzo de ambas comunidades, una Tercera Cultura orientada a resolver la incomunicación entre dichas esferas. Este es el guante que ha venido recogiendo J. Brockman avalado por la proliferación de divulgadores científicos, quienes a través de su labor (esto es, saltándose la intermediación de los literatos) «están ocupando el lugar del intelectual clásico a la hora de poner de manifiesto el sentido más profundo de nuestra vida».
Una interpretación alternativa (pero compatible) del conflicto que enfrenta a literatos frente a científicos –recogida de A. Lafuente y T. Saraiva{12}– propone que dicha tensión queda de hecho subsumida en la escisión existente entre los sabios, depositarios del conocimiento científico, y los legos, anclados en la cultura popular. De este modo el distanciamiento que los literatos experimentaron durante el siglo XX ante los avances científicos no supusieron sino una equiparación de estos a la situación en la que se encontraba el proletariado industrial en el XIX. Más aún, la escisión estaría inscrita en la historia occidental según ciertos «mitos fundacionales», que ponen de manifiesto el grado de desconexión entre las élites y el pueblo. Así, el «eppur si mouve», de Galileo, frente al tribunal de la Inquisición; el ¡Eureka!, de Arquímedes al dar en su bañera con el principio que lleva su nombre; la risa de la sirvienta tracia al caer Tales de Mileto en el pozo{13}; o la leyenda de la manzana de Newton, proyectada como génesis de la ley de la gravitación. En todos los casos, el científico se nos aparece como un ser especial, algo estrafalario, relacionado ambivalentemente con el poder, capaz siempre de extraer descubrimientos extraordinarios de los sucesos vulgares, diferente al fin del resto de los mortales.
Demostrada la prevalencia del conflicto entre legos y científicos, Lafuente y Saraiva cuestionan a continuación la propuesta de Snow, por cuanto implica prolongar la escisión, introduciendo en la comunicación científica una intermediación inoportuna: la del intelectual-puente, o divulgador «seductor» de probada habilidad literaria, pero dudoso bagaje científico: Voltaire, autor de los Elementos de filosofía de Newton, figuraría como ejemplo paradigmático. Frente a Voltaire, Georges Louis Leclerc, conde Buffon, representaría en cambio al científico que conecta directamente con el público, interpelándole, y haciéndole al cabo copartícipe de su programa de investigación. Postura que, a juicio de los autores, le aproxima al proyecto del editor J. Brockman (explicitado en: La tercera cultura. Más allá de la revolución científica), orientado a consolidar, como hemos visto, un canal de interconexión directa (no mediada) entre científicos y legos, impulsado por el esfuerzo comunicativo de los primeros, aun actualmente concentrado en la aplicabilidad tecnológica de la ciencia{14}. Ciertamente, sin menoscabo de la huella dejada por Snow, reconocida en el uso de la misma expresión, Brockman afirma que: «los intelectuales literarios no se comunican con los científicos. Los científicos se están comunicando directamente con el público en general», reconociendo en definitiva que: «los pensadores de la tercera cultura son los nuevos intelectuales públicos»{15}.
En la misma órbita se mueven las reflexiones de Félix Ovejero{16}, quien incide en los riesgos que entraña la divulgación científica como escenario mediático en el que se libran las disputas académicas por los recursos económicos, en detrimento del ámbito estrictamente demostrativo-experimental en el que deben calibrarse la veracidad de las teorías. El enfoque de Ovejero resulta especialmente pertinente al poner el acento en la complejidad que a partir de un determinado punto (desarrollo de la termodinámica o del electromagnetismo, hasta llegar al campo de la física cuántica) adquieren los ámbitos científico-positivos, haciéndolos difícilmente transferibles al lenguaje ordinario, cuando no inasumible para nuestro propio sentido común –un tanto ineficaz a la hora de configurar una imagen del mundo a la altura de la realidad descubierta. No obstante, prosigue Ovejero, nunca se ha divulgado tanto como en la actualidad, lo cual –aun revelando una práctica saludable– no deja de ser sospechoso, habida cuenta además de dos fenómenos: 1) el impacto socio-económico de los avances científicos, derivado de sus usos tecnológicos, y 2) la necesidad de contar con amplios recursos que financien los programas de investigación científicos.
En efecto, la ciencia se ha convertido en una empresa colectiva que genera expectativas de cara a la sociedad, la cual –aun legitimándola en parte– se convierte en un factor de presión en pos de resultados. Las sospechas quedan evidenciadas, según Ovejero, cuando nos encontramos con que un amplio porcentaje de la literatura de divulgación que encontramos en el mercado se centra en áreas de conocimiento no consolidadas (la biología evolucionista), cuyos autores –cabe aventurar– se disputan, más que el triunfo académico, el favor de la opinión pública. Por descontado, la duda se cierne sobre el peso que el contexto mediático pueda acarrear sobre la decisión de financiar ciertos proyectos científicos en lugar de otros, desplazando los criterios de orden metodológico que tradicionalmente han regulado el quehacer científico (control empírico, potencial predictivo, &c.).
Sin perjuicio de los peligros reales que se desprenden de la reflexión de Ovejero –que el mismo Elías comparte, al menos cuando la divulgación no integra el lenguaje científico o técnico{17}– por nuestra parte (con ello concluimos), no podríamos dejar de aplaudir toda tendencia dirigida «a conseguir, como mínimo, un uno por ciento de lectores de libros escritos en español, sobre temática científica o filosófica», en aras de formar el juicio racional de los ciudadanos{18}. Discernimiento ciudadano que, si realmente se nutre no solo de la compra sino de la lectura de tales libros, estará en disposición de detectar aun parcialmente las trampas epistemológicas, incluso fundamentalistas, que el autor inserte.
Notas
{1} Dándose incluso el caso de que: «Un científico social considerará, en general, un agravio que otro investigador intente repetir su experimento y sus condiciones (en el improbable caso de que sean reproducibles)» (p. 219).
{2} En conexión con esto resulta a su parecer urgente reintroducir la comprensión del lenguaje matemático (ecuaciones, fórmulas, &c.) en la comunicación científica, haciéndolo complementario con el lenguaje literario.
{3} Véase: «El fundamentalismo científico» texto incluido en su libro: Metáforas que nos piensan: sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones, Ediciones Bajo Cero, 2006.
{4} Véase su artículo: «El neopositivismo es un humanismo», Claves de razón práctica, nº 131, 2003.
{5} Consúltese la última publicación de Sokal: Más allá de las imposturas intelectuales (Paidós, Barcelona, 2009). En esta obra se constata la curiosa apropiación por parte de grupos conservadores de las tesis relativistas, por cuanto les son útiles para defender sus creencias, como la teoría del diseño inteligente. Recuérdese que el sociólogo de la ciencia, Steve Fuller, testificó en un juicio a favor de la enseñanza de tal «disciplina» (véase al respecto el artículo de Lino Camprubí: «Diseño inteligente y estudios anglosajones de la ciencia», El Catoplepas, nº 53(julio 2006).
{6} Así lo explica Carlos M. Madrid, a cuyo esclarecedor artículo («El porvenir de la gnoseología», El Catoblepas, nº 88, junio 2009) recurrimos en lo siguiente. (Recuérdese, por lo demás, que aun apreciándolo, K. Popper cuestionaba el estatuto científico de la teoría darwinista).
{7} Factores por cierto en absoluto ajenos a la implantación en los estudios de Bachillerato de la asignatura «Ciencia, Tecnología y Sociedad», desplazada posteriormente por «Ciencias para el Mundo Contemporáneo». Para un análisis de estas cuestiones, puede acudirse al texto de Marcelino Javier Suárez Ardura: «Ciencias para el mundo contemporáneo», El Catoblepas, nº 77 (julio 2008).
{8} «El espejo roto del conocimiento y el idea de una visión coherente del mundo». Publicado en el nº 1 de la Revista CTS (septiembre 2003).
{9} «El otro choque de culturas: génesis y desarrollo de la polémica de las dos culturas», Claves de razón práctica, nº 189, 2009.
{10} Afirmación esta que no debería pasar desapercibida a los defensores de la teoría cultural memética, para revolverla a su favor.
{11} El idealismo de Leavis no resultaría pues total (eso que gana), en la medida en que la configuración de la conciencia moral pueda explicarse extramuros de supuestos apriorísticos, mediante –pongamos por caso– la experiencia.
{12} A. Lafuente y T. Saraiva, «El espejismo de las dos culturas», Claves de razón práctica, nº 120, 2002.
{13} Incapaz, según algunos, de comprender que el pozo servía en realidad al milesio como observatorio astronómico.
{14} De ahí que se afirme que el PC sea «el mejor símbolo de la tercera cultura». A. Lafuente y T. Saraiva, op. cit.
{15} Conclusión que acaso hubiese suscrito Karl Polanyi, al considerar la ciencia como «epitome de la transculturalidad». A. Lafuente y T. Saraiva, op. cit.
{16} Véase: «Razones de la divulgación o razones de la ciencia», en C. Junyent (ed.), Comunicar ciencia, trebals de la societat catalana de biologia, vol. 51, 2001.
{17} «La ciencia contada sin tecnicismos (o sin lenguaje matemático o químico) no deja de ser una historieta más» (p. 404). Hasta el punto de que: «creer en la teoría del big bang sin seguir sus ecuaciones físicas, ni rastrear las ecuaciones que han llevado a esos datos, es un acto de fe del mismo calibre que creer en el Génesis de la Biblia» (p. 391).
{18} Séptima de las Diez propuestas, «desde la parte de España», para el próximo Milenio enunciadas por Gustavo Bueno en 1995. Celébrese, al respecto, el proyecto español Cultura 3.0, difundido desde el http://www.terceracultura.net, cuyo propósito, según leemos en dicha página: «es establecer un movimiento en España basado en esta nueva manera de percibir ‘la cultura’, y de promoverla como un vehículo para el desarrollo del juicio crítico en nuestro país».
Fuente: http://www.nodulo.org/ec/2010/n096p12.htm
El Catoblepas
SPAIN. 27 de febrero de 2010