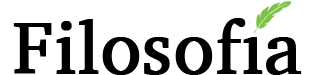Sócrates es quizá el personaje más atractivo e influyente de la Historia de Occidente, con permiso de Jesucristo –en torno a cuyo nacimiento gira nuestro calendario–, aunque tomadas en serio ambas figuras, se comprende en seguida que el segundo juega en otra liga. Cuando empecé a leer sistemáticamente los llamados diálogos socráticos de Platón, normalmente agrupados por temas, sufrí un desconcierto muy propio de cualquier hombre moderno que se pone frente a esos textos.
Estamos acostumbrados al manual, un género que pretende recoger la sabiduría de un dominio teórico-práctico concreto y cuya lectura satisface nuestro prurito de saber y nos permite decir, en relativamente poco tiempo, que dominamos un tema, tanto desde un punto de vista histórico –evolución del concepto– como sistemático –autores, definiciones, clasificaciones y procedimientos–.
Cuando empezamos a estudiar a Sócrates en esa clave, desesperamos. La mayor parte de los diálogos que desarrollan un tema resultan aporéticos, es decir, problemáticos, de forma que, después de invertir varias horas de lectura, en lugar de estar firmes en nuestros conocimientos, resulta que todos ellos se han puesto en crisis,que en lugar de acrecentar nuestro saber, éste ha disminuido. Esa experiencia lleva a muchos a abandonar a Sócrates e incluso a odiarlo, razón por la cual fue condenado a muerte por sus conciudadanos.
Sin embargo, también podemos perseverar y darnos cuenta de que esos textos requieren otra actitud por nuestra parte. En primer lugar, los diálogos socráticos tienen una pretensión destructiva, pero no de nuestro saber, sino de nuestra ignorancia, es decir, de nuestro creer saber mucho sobre realidades que en realidad ignoramos por completo. Esa parte destructiva tan socrática pretende ser un ejercicio de liberación, de purificación de las apariencias y errores que nos ocultan lo decisivo de cada tema. Sócrates consagró su vida a mostrar a los poderosos y pedagogos que decían ser sabios (políticos, magistrados y, especialmente, sofistas), que esa ciencia y técnica de la felicidad y la plenitud que decían poseer, no era tal. Que no existe algo así como una sabiduría humana que, aplicando determinados procedimientos, produzca hombres justos y buenos y una vida social feliz.
En segundo lugar, los diálogos son diálogos y no manuales por una razón pedagógica: no pretenden adoctrinarnos sobre un asunto concreto de una forma rápida, como ocurre con la enciclopedia y el manual. Sí pretenden enseñarnos a pensar con criterio y rigor, que es lo mismo que decir que quieren enseñarnos a dialogar con el otro, con quien piensa -y es- muy distinto de nosotros.
En tercer lugar, además de una parte destructiva y otra metódica, los diálogos contienen unas pocas certezas radicales, profundamente constructivas, que sustentan todo el humanismo de Occidente. Entre esas certezas está la experiencia de la verdad, el bien, la justicia y la belleza como realidades efectivas y operativas que gobiernan todo el orbe del mundo humano, aunque nos equivoquemos constantemente respecto de ellas –y de ahí la violencia y la infelicidad–.
Y también captó Sócrates con radical certeza que la verdad, el bien, la justicia y la belleza son inmutables, en el sentido de que no están atrapadas por el decurso del tiempo, lo que le permitió intuir que son eternas, que rigen más allá de las circunstancias de la vida y, por lo tanto, más allá de la muerte. Esa inmutabilidad no hace de esos valores realidades estáticas, sino al contrario, las convierte en fuente de toda vida y creatividad auténtica, pues el modo de manifestarse y realizarse de todas ellas en el tiempo es siempre nuevo.
Estas certezas radicales pueden sintetizarse así: el mejor cuidado de nuestra vida consiste en ganar intimidad con la verdad, el bien, la justicia y la belleza, tarea que sólo puede realizarse en diálogo con nosotros mismos y con otros, un diálogo que además de discurso es acción, obrar o actuar en verdad, bien, justicia y belleza. Y que el mayor mal no es la muerte, ni la biológica, ni la muerte de todos esos valores fundamentales para quienes piensan que la muerte es el final definitivo: los cargos u honores, la fama o apariencia pública y la riqueza. El mayor mal es permanecer en la ignorancia o cometer injusticia, es decir, alejarse de lo que de divino y eterno hay en nosotros.
De esta forma, después de Sócrates, todos quedamos necesariamente en uno de estos dos bandos: los sophos o sofistas, que creen dominar la sabiduría sobre el hombre y la fórmula de la felicidad individual y colectiva y ven refrendada su pretensión por los cargos, la fama y la riqueza; y los philo-sophos, que intuyen el misterio que es fuente de verdadera vida, aunque saben que no pueden dominar ese misterio, y por eso cuidan de su alma mediante el diálogo siempre imperfecto y perfectible que nos revela en cada momento qué debemos hacer, vinculándonos con la eternidad y sin preocuparnos de los cargos, la fama y la riqueza

Es Doctor en Humanidades y CC. Sociales
Profesor en la UFV
DialogicalCreativity
Plumilla, fotero, coach
Fuente: http://www.lasemana.es/opinion/noticia.php?cod=39300
19 de febrero de 2015. ESPAÑA