Para Mijail Malishev, con respeto y afecto.
Ojalá que la muerte valiera al fin un poco más que la cloaca histórica
que fuimos habituados a designar como “presente”.
Nota inicial
Conocí a Blanco Regueira cuando ingresé a la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado de México, en 1995, para cursar la carrera
de filosofía. Larga era ya la fama de ese hombre callado, de paso quedo y
mirada discreta. Recuerdo, no sin tristeza, que los alumnos corrimos a su
encuentro para que nos impartiera clases; no obstante, su horario estaba
dispuesto de tal forma que su carga de trabajo se concentraba en el turno
vespertino. De 1995 a 1998 muchos escuchamos a Blanco; todos le
reconocíamos su capacidad y talento, pero contadísimos participaban
realmente de sus reflexiones. Y no es que Blanco Regueira haya sido elitista
o exclusivo para algunas cuantas mentes; lo cierto es que hay pocas mentes
habituadas a pensar con rigurosidad y a poner las palabras donde deben ir. Y
el maestro tenía esa virtud. El conocimiento que mostró respecto al
lenguaje fue crucial para que, como filósofo, tuviera una disciplina sorda
al elegir los términos correctos.
Por 1998 cursaba el tercer año de la carrera y pude, por invitación de mi
amigo Antonio Cajero, comentar el texto La odisea del liberto.1 Mi
participación en esa actividad fue, además de sorpresiva, fundamental.
Había revisado ya el texto y —debo confesar— hube de leerlo dos veces
más para preparar mi comentario. Fue la primera vez que compartí la mesa
con el maestro. Ahora, cada vez que vuelvo al libro, leo su dedicatoria:
“Para Germán Iván, en agradecimiento por su participación apasionada en
la presentación de este librillo”. Luego de esto, me dediqué a hurgar por
todos los rincones para hallar los escritos de Blanco. Estuve al pendiente
de un ensayo2 que publicó en La Colmena, el cual gentilmente me obsequió
cuando anduve de curioso en una de sus clases.
Poco después enfermó. Muchos temíamos lo peor. Pero, contrario de lo que
creímos, ese mismo año apareció La camisa de mister Garland, su primera
incursión en la narrativa y cuya edición no logró satisfacer las
expectativas del autor. Se rehusó a presentarla, pero tuve el atrevimiento
de hacer a dicho texto una reseña (la única en aquel entonces, porque
tiempo después apareció una más en una revista de la Universidad
Complutense de Madrid). Le entregué personalmente el escrito ya publicado,
me despedí de él y pude advertir, para mi sorpresa, que se sentó en una
de las bancas del patio de la Facultad para leerla. Tiempo después lo
encontré nuevamente en la escuela. Me invitó un café y comentamos su
novela. Allí me dijo que se sentía muy contento y triste a la vez.
Contento porque seguía escribiendo y triste porque advertía que hallaban
poco eco sus meditaciones entre los estudiantes. Yo le dije que tenía la
impresión de que escribía no sólo por la necesidad de comunicar sino
porque no hallaba en la Facultad interlocutores suficientes o, por lo menos,
eficientes; gente que pudiera asumir un compromiso de verdadero diálogo, es
decir, de verdadera reflexión. Sin contestar, sólo atinó a dar un sorbo a
su té y bajó la vista.
Después vinieron la traducción de El estoicismo, algunos ensayos y
conferencias (a muchas de éstas pude asistir). En 2000 salí de la
Universidad y no volví a ver al maestro Blanco hasta 2003, con motivo de
una conferencia que dictó. Al término de ésta, me acerqué para saludarlo
y pedirle me dedicara el que fuera el último libro que pudo ver editado:
Estulticia y terror. Lo hizo con gusto, expresándome su deseo de que fuera
yo uno de los comentaristas de su obra. Acepté con beneplácito y pude, en
junio de ese mismo año, compartir nuevamente con el maestro un espacio para
verter una opinión (únicamente eso) sobre su texto.3 En aquella ocasión
comenté su libro junto a Delfina Careaga, Augusto Isla y Christopher
Morquecho; este último, su alumno en aquel entonces. Luego se presentó la
oportunidad de establecer dos o tres contactos. Lo visité en su pequeño
despacho para revisar un trabajo que realizaríamos juntos; más tarde, no
obstante, llegaron el viaje a su patria y su muerte. Aún recuerdo sus
palabras, en diciembre de 2003, cuando gentilmente me llamó: “Tengo que ir
a España. Murió mi madre y estaré con mi padre. A mi madre ni siquiera la
pude sepultar. Yo, mientras tanto, he tenido complicaciones con mi salud
pero debo hacer ese viaje que, tenlo por seguro, no es precisamente un viaje
de placer”.
¿Tendría José Blanco enclaustrado el presentimiento de su muerte? Siempre
lo tuvo. La filosofía no fue para él sino un ejercicio cotidiano. Hizo de
la reflexión su forma de vida, y gracias a esto aprendió a no apegarse a
aquella con exceso. Su mesura y su actitud personal, carentes de
ostentaciones y adornos, las llevamos en la mente como el recuerdo agradable
de un hombre sensato y sesudo, que desbordaba inteligencia.
José Blanco Regueira: el hombre y el maestro
Más que un profesor de filosofía, Blanco Regueira tuvo una auténtica
existencia filosófica. ¿Qué quiere esto decir? Que el pensador de La
Coruña supo vivir y comprender su tiempo, entender los valores que marcaron
al hombre y la sociedad de su época, ir en contra de las reglas de una
colectividad cretinizada y, lo que es más, supo advertir que la historia de
la filosofía no es sino la historia que el hombre ha hecho de sí mismo,
las distintas miradas de los ojos —en algún tiempo cegados y hoy en
blanco— con que el hombre ha querido mirarse y construirse a su manera.
Una existencia filosófica entraña —me parece— la posibilidad misma de
fusionar la aprehensión y el desapego. Blanco Regueira conoció la historia
de la filosofía pero no se redujo a ella, sino que comenzó a filosofar por
cuenta propia. Y digo comenzó porque advierto que, de no haberse dado su
muerte, su producción aún sería más amplia. La obra del maestro Blanco
quedó trunca; sin embargo, entraña cuestiones valiosísimas. Ésa es la
apreciación que me queda luego de revisar sus primeros trabajos y reconocer
en ellos una mezcla de erudición, rigor hermenéutico y exégesis. Pero
mejores aún son sus últimos ensayos pues, desde mi perspectiva, van más
allá del conocimiento y del dominio de la historiografía filosófica, y
constituyen en sí mismos un pensar propio.
Creo, entonces, que hay un José Blanco Regueira académico y formal, acorde
con la profesión misma de la filosofía; y otro que emprende en los
últimos años una auténtica carrera filosófica. En el primer caso, las
labores de docencia e investigación que realizó fueron fundamentales; lo
fueron también sus traducciones, conferencias y cursos impartidos en la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y en algunas otras
instituciones del país; así como, su preocupación por la didáctica de la
filosofía, la cual le llevó a preparar la Antología de ética que —se
quiera o no— ha sido durante muchos años esencial en los cursos sobre
esta asignatura en la educación media superior.4 En este mismo rubro, es
decir en el de académico, caben sus participaciones —casi forzadas, por
cierto— en Coloquios Nacionales e Internacionales de Filosofía, como los
realizados en Zacatecas o Querétaro. De igual forma, destaca su
participación en tareas administrativas, pues fungió como coordinador de
posgrado en la Facultad de Humanidades de la propia UAEM.
Respecto al segundo caso, Blanco Regueira es recordado como un filósofo
auténtico y un hombre solitario, meditabundo y brillante. Según lo
califican sus propios colegas, fue inaccesible intelectualmente para muchos
y tremendamente radical para otros. Tuvo, sin duda, una existencia
filosófica que ahora está dando de qué hablar con mayor fuerza.
Calificado por algunos como antisocial, intelectual conformista, autor
difícil y profundo, autoexiliado, incomprendido, controvertido, hedonista,
rebelde o marginado, lo cierto es que el maestro Blanco fue un hombre
modesto y un pensador destacado. Fue, desde luego, un prolijo ensayista y
gran estilista. Tuvo, entre otras, la nada despreciable virtud de saber usar
la expresión precisa en el momento oportuno. El maestro Blanco fue, como
él mismo apuntó, “un aficionado a pensar”.5
Ajeno al burocratismo, desilusionado de la política e incluso de la
academia, el filósofo español se convirtió, para algunos, en un padre
espiritual; para otros, en motivo de envidia. Quienes tuvimos la oportunidad
de tratarlo, advertimos en él una pasión extrema por la filosofía, esto
es, un deseo auténtico por someter a examen la vida. Transmitió, como
pocos, la necesidad de preguntar; y enseñó, con el ejemplo, que el
filosofar es una necesidad que, no obstante, siempre ha sido cosa de unos
cuántos.
Cabe decir que nuestro autor utilizaba los años sabáticos para dedicarse
asiduamente a dos actividades que en él resultaron esenciales: leer y
escribir. Tuvo la fortuna, en el primer aspecto, de acceder a obras en su
lengua original, eso sin pasar por alto el uso y dominio que tuvo del
español; en el segundo, señaló en más de una ocasión que, como parte de
una tarea autoimpuesta, escribía por los menos una página al día. Lector
asiduo y escritor penetrante, José Blanco Regueira fue un filósofo que, a
diferencia de lo que muchos creen, no se negó a dialogar sino que
entendió, tempranamente, lo vano de hablar cuando los otros no están
dispuestos a escuchar. En este sentido, se opuso muchas veces a participar
en debates o a presentar sus libros, afirmando que lo primero era “circo” y
lo segundo nada tenía que ver con un evento social: “Mis libros no son
quinceañeras”, llegó a decir; y no sólo se oponía a este tipo de
actividades, sino que le parecía irrisorio hacer alarde del conocimiento
cuando él mismo subrayaba el carácter bufonesco de la pretensión de
saber.
Como puede uno suponer, hay en la obra de este pensador aportaciones y
planteamientos que tocan la cuestión antropológica, epistemológica,
ética, metafísica, ontológica y política. De ello hablaré en otra
ocasión, ahora me concentro en lo que, me parece, es su visión acerca de
la filosofía.
La filosofía: dispendio del pensamiento y voluntad de verdad
Toda filosofía, subrayará nuestro autor, “[…] es en sí misma una
conducta y […] toda deliberación en torno al conducirse envuelve y exige
un modo de pensar el mundo” (Blanco, 1997: 37). Blanco Regueira reconoció
tempranamente este maridaje entre pensamiento y lenguaje. En la conferencia
dictada por él y titulada Letra, sangre y pensamiento, intentó mostrar que
este último es una condena y que todo intento por librarnos de él no
consigue sino hundirnos cada vez más en su boca oscura. De esta forma,
anticipándose incluso a George Steiner6 para quien el pensamiento se liga
con la melancolía, nuestro autor ya había advertido que el hombre se halla
reducido a su propio pensamiento; y este último, maniatado al lenguaje. El
lenguaje es, esencialmente, representación. Si lo entiendo correctamente,
Blanco advierte que es en el escenario del lenguaje donde el hombre busca
adueñarse del ser y, desde luego, del tiempo. El lenguaje es
representación, puesta en escena de un mundo de signos.
En la conferencia referida estableció una analogía entre pensar y
desangrar para referirse a un hecho importantísimo: el pensamiento es
gasto, consumo, desembocadura, desborde. Esto quiere decir, entre otras
cosas, que el pensar se equipara a un derroche, un dispendio, un
despilfarro. En él no hay economía, porque éste no parte de la voluntad.
No cabe en el pensamiento la administración o el ahorro, porque en dicha
actividad no aparece la libertad, la determinación. Ésta, como mostrara
dolorosamente Freud, no es sino otra de las ficciones que el hombre ha
ideado para hacer soportable su stare en el mundo.
Pensar entonces es sangrar, desaguarse, dar salida al pesar. Pensar
filosóficamente es dolerse, asumir una postura ante la angustia, aprender a
digerir lo intragable. Al intentar alcanzar tal propósito, el pensamiento
se vincula con —y se vehicula por— el lenguaje. El mismo Heidegger
afirma que si los mortales son, son gracias a éste. A través del lenguaje
se evoca y se convoca la significación. Aunque éste, en esencia, falsea la
realidad. Recordemos las palabras de su amigo Ariel Ortega:
Del mismo modo que los neuróticos estúpidos no tienen más posibilidad que
la novela familiar, los neuróticos inteligentes hacen filosofía. Aquéllos
cubren con una trama de reglas morales la líbido [sic] reprimida, éstos
velan el consuelo de la peor religiosidad con conceptos generales, y esto,
como bien lo sabe la más elemental lógica, quiere decir con conceptos
vacíos. (Ortega, 1990: 22)
Ya en la novela La camisa de mister Garland, su protagonista se pregunta:
“¿para qué evoco formas, movimientos y colores, ahora que el sitio de la
realidad ha sido ocupado ya por el olor? ¿Qué potencia es la que empuja al
espíritu humano a tergiversar sistemáticamente lo real para vivir rodeado
de sueños que en modo alguno lo rescatan de la desdicha?” (Blanco, 1999:
21). El mundo del hombre parece ser, como lo apuntó genialmente Friedrich
Nietzsche, una confusión de delirio y deseo. El mismo filósofo alemán, en
el texto Más allá del bien y del mal, llegó a referir una especie de
bobería (niaiserie) necesaria precisamente para conservar seres como
nosotros. Por eso dijo que “[…] el hombre no podría vivir si no admitiese
las ficciones lógicas, si no midiese la realidad con el metro del mundo
puramente inventado de lo incondicionado, idéntico-a-sí-mismo, si no
falseara permanentemente el mundo […]” (Nietzsche, 1999: 25-26).
Nietzsche duda de que un “instinto de conocimiento” sea el padre de la
filosofía. Más bien piensa que hay un afán de dominio en todo filósofo,
aunque también vive implícito un servilismo en todos ellos respecto a una
tiranía. Este último emerge, precisamente, cuando se gesta en el hombre la
aspiración a un saber que ha sido bautizado como “la verdad”.
Blanco Regueira ve en la filosofía una especie de “avaricia ingénita
expresada en el culto al conocimiento”, y habla de ella calificando este
impulso como un “Horrible vicio que se consuma en la voluntad reiterada de
guardar el todo en la memoria. ¡Como si pensar hubiera de reducirse a
ponerse en guardia y a ponerse a resguardo en lugar de arrancarse a sí
mismo! ¡Como si el pensamiento fuera retorno al hogar antes que pasión
apátrida y guerra santa!” (Blanco, 1990b: 8). Más de una ocasión dejó
entrever que el origen de la filosofía es producto de una experiencia
delirante, una pasión enferma por llevar al matadero al sentido común.
Filosofar es llevar escondido en las entrañas el deseo de una dominación,
el ansia de entender por la fuerza lo que nos acontece.
A la usanza de Nietzsche y del propio Heidegger, Blanco entiende la insidia
de la Razón, las asechanzas de un pensamiento que es, por esencia,
violento:
Como ya había intuido claramente Nietzsche, y como Heidegger demuestra en
términos ontológicos, la tradición metafísica es la tradición de un
pensamiento «violento», que, al privilegiar categorías unificadoras,
soberanas, generalizadoras, en el culto del arché, manifiesta una
inseguridad y un pathos de base ante el cual reacciona con un exceso de
defensa. Todas las categorías metafísicas (el ser y sus atributos, la
causa «primera», el hombre como «responsable»; pero también la voluntad
de poder, si se la lee metafísicamente como afirmación, toma de poder
sobre el mundo) son categorías violentas […]. (Vattimo, 1999: 9)
Este filósofo español destaca la existencia de una Razón que impera y que
condena al hombre a ser un sujeto depotenciado, un ser expósito, “sin
sentido, sin figura, sin identidad”. Un ser que ha de abrirse paso entre las
entrañas de una Razón que fija representaciones y deslinda la verdad de la
mentira, la esperanza de la ilusión. La Razón Oficial —a la que me
referiré en breve— desempeña, según el maestro Blanco, “un horrible
designio ortopédico” cuya función es forzar un estado de cosas delimitando
la actuación del hombre al sojuzgarlo.
La filosofía como necesidad y necedad
Como sostuvo muchas veces, la filosofía tiene como fuente la necesidad y la
necedad. Necesidad de sentido, de respuestas a preguntas insondables. Es un
convertere, una vuelta. “Heidegger trató de enseñarnos a pensar el ser de
toda tenencia a partir de una repetición fundadora. O dicho en voces más
campesinas y cazurras, sólo hay lo que vuelve, sólo se abre lo que hay a
partir de un giro, de una vuelta (¿Kehre?) que no es la vuelta de tuerca,
sino la Vuelta que hace posible la existencia de toda tuerca, de todo
concepto operante, de toda ciencia, de toda técnica” (Blanco, 1996a). Esto
quiere decir que la filosofía, más que un remontarse, más que un
retro-traer el pensamiento de otros tiempos, es una vuelta al pensamiento
mismo. A decir verdad, esta vuelta poco o nada tiene que ver con el ansia de
reparar una falta producto de la negligencia del propio pensar; más bien,
se liga a un olvido, el olvido del ser que, como parece señalar Heidegger,
no es casualidad sino destino.
Blanco Regueira señala que este olvido se vincula forzosamente con una
especie de sordera esencial. Por eso dice:
[…] lo que Heidegger descubrió en su régimen discursivo como reiterada
omisión de la pregunta por el Ser, no hay que buscarlo tanto en los
márgenes de silencio cuanto en el estruendo de una Voz Imperial que nos
ensordece. Pues no puede haber nunca Imperio sin estrépito obnubilante, es
decir sin la reacción de un efecto duradero de sordera incapaz de
reconocerse a sí mismo.
[Esto explica porque] Los tiempos modernos son inseparables del ruido de la
fábrica, de lo que en el trabajo habla sin poderse escuchar. El trabajo
estaríaentonces prefigurado como destino en cierta sordera esencial al
cogito […]. (Blanco, 1997: 22)
Esta sordera esencial —que es también ceguera y minusvalía— tiene que
ver con la indigencia que Hölderlin evocara en su poesía, esta última
plagada de nostalgia. “Pero la nostalgia que se apodera de Hölderlin no es
la melancolía de un ángel exiliado que recuerda el paraíso perdido. Es
más bien esa «extraña nostalgia del abismo»” (Guerra, 2005: 128).7 Esto
quiere decir, como expresa el autor de Existencia y verdad (alrededor de
Kierkegaard), que Heidegger nos enseña a ser ciegos de otra manera, a
reconocernos fundados en oscuridad y remitidos al precipicio. De esta forma,
podríamos decir, como lo hace Mauricio Carlos González Suárez siguiendo a
Pedro Cerezo, “que frente al yo pienso cartesiano, Heidegger opone un yo
muero” (Guerra, 2005:56).8 Él mismo dirá que es en el estado de caída
donde rehuimos enfrentarnos con lo inhóspito de nuestro ser mortales. Lo
que equivale a ocultarnos en los afanes de este mundo para pasar por alto el
despeñadero que nos espera.
La filosofía, entonces, es reiteración, replanteamiento, intromisión
dentro de una soberanía incuestionable. En la vuelta que representa se
funda, a un tiempo, la pertinencia de todo filosofar y su fenecimiento, pues
en ella aflora la desavenencia del hombre con lo inhumano, y florece el
sueño de la diferencia. Al respecto dice:
[…] para dejar de sufrir sería preciso abolir el espejo o despertar del
sueño de la diferencia, o —mejor aún— realizar ambas proezas a un
tiempo, lo cual es evidentemente imposible. Y esta imposibilidad es doble:
1) porque ya no sabemos mirar nada sin mirarnos a nosotros a un tiempo y 2)
porque necesitamos soñar con lo que vive afuera para poder soportar vivir
en nosotros mismos. (Blanco, 1998: 43)
Para Blanco Regueira, pensar es saldar una deuda con lo inhumano. De ahí
que advierta que un pensamiento auténtico sólo es tal cuando logra
avizorar lo imperceptible o, para decirlo como es, cuando logra pensar lo no
pensado. “Un pensador sólo llega a serlo en la medida en que su pensamiento
se muestra capaz de revelarnos la sima inédita de lo no pensado. Un
pensador se debe esencialmente a lo impensado. De ello recibe su hálito, su
talante y posibilidad de discurso. Y Heidegger nos lo recordó con
insistencia, al pronunciar una y otra vez, invadido por la asfixia, la
palabra del Origen” (Blanco, 1990a).
Por lo que toca a la necedad, dirá el autor de Heidegger y el abismo, ésta
“[…] parece ser planta que crece en todas las edades y al abrigo de todos
los climas” (Blanco, 2002: 32). No obstante, aquí sólo cabe mentarla como
estado, como fuerza sin la cual el filosofar sería imposible. Para Blanco
Regueira, el filosofar reside en el “entre”. “Habitar en el ‘entre’
significa en este caso equidistar del necio y del sabio, entendiendo por
necio el que ignora su ignorancia y sabio el que sabe su saber” (Blanco,
1996b: 23).
En su texto Existencia y verdad (alrededor de Kierkegaard), nuestro pensador
apuntó que la filosofía es un intento antiquísimo por escapar de la
necedad. También previene de las cuatro formas existentes de relacionarnos
con la ignorancia: “Existen para el saber cuatro maneras de guardar
relación con la ignorancia: la de aquel hombre que sabe que no sabe, la de
aquel otro que aún no sabe que sabe, la de un tercero que ignora que no
sabe y, finalmente, la del que declara saber que sabe” (Blanco, 1983: 17).
Desde su perspectiva, el filósofo no sólo busca alejarse de una ignorancia
reconocida sino que, además, se rehúsa a regresar a ésta. Con Sócrates
—advierte— aparece una brecha entre el saber finito y la existencia de
lo infinito no pensado. Y lo infinito —agrega— siempre es desconocido.
“Por eso la razón no podrá nunca en su ejercicio especulativo rebasar la
ignorancia esencial afirmada por Sócrates, so pena de ignorarla a su vez y
de confundir así saber con necedad” (Blanco, 1983: 19).
Esto ha pasado con la filosofía. Por ello, el maestro señala que dentro de
todo filósofo hay un necio —yo no me atrevo a contradecirlo, pero tampoco
a pensar esta proposición inversamente. Digo, no obstante, basándome en
sus enseñanzas, que hay en todo filósofo un ser que ha renunciado,
parloteando, a la muda unión que tiene el hombre con lo inhumano. Desde la
óptica de nuestro autor, al necio y al filósofo los hermana la ruptura del
silencio. “El necio y el filósofo vulneran el silencio. Uno vive dentro del
otro a partir de esa común transgresión. Uno vive dentro del otro
—digo— pero del modo que viven los tumores malignos: en intestina lucha,
en él y contra él” (Blanco, 1996b: 24). Así entendida, la filosofía
puede mirarse como un reflejo de la propia necedad. “Es el necio que habita
en mí y no el silencio lo que convoca y fuerza la posibilidad desesperada
de filosofar. Pero la posibilidad sigue siendo eso: hija de lo azaroso, de
lo innecesario; hija bastarda de la dura necesidad de mi ser necio de todo
aquello que me exige elevar a la segunda potencia mi ignorancia […]”
(Blanco, 1996b:25).
Desde la óptica del filósofo español, calla el que no sabe, es decir, el
ignorante; pero también enmudece el sabio. El primero guarda silencio por
miedo a pasar por estúpido o idiota —aunque muchas veces rompe el
silencio justamente para mostrar su estupidez y su estulticia—; el segundo
calla por prudencia. Pero el necio —que no distingue entre el saber y la
ignorancia— y el filósofo —que no se admite sabio ni ignorante—
están condenados a transgredir el silencio y a hablar a pesar suyo. Y no es
que su principal ocupación sea chacharear sino que el hombre, como
advirtió atinadamente Eduardo Nicol, no piensa a solas. El pensamiento es
esencial comunicación. Aquí se halla quizá, dirá Blanco, el problema
antropológico por excelencia, que no es sino el problema del tránsito de
una bestia silenciosa a otra parlante. Bestia esta última que vocifera
desde la terquedad, desde las entrañas mismas de su propia idiocia.
La verbosidad excesiva se opone, luego, al silencio del ignorante y del
sabio. Ambos callan, aunque callar sea otra manera de hacerse oír. En este
sentido, el lenguaje no es sólo una forma privilegiada de relacionarnos con
lo inhumano, sino la única forma que tenemos para dar razón de las cosas,
para dar-nos el ser. Gracias al lenguaje y al uso que hacemos de él, el
hombre logra dar-se el ser. Así, comparte las cosas sin verlas ni tocarlas.
Este contacto con las cosas, esta ausencia de las cosas de las que hablamos
—y de las que callamos— nos permite advertir que la cuestión que
tratamos no es física sino metafísica. Pero volvamos al punto:
La filosofía consiste más bien en ignorar lo que sabe (recuérdese la
inquisición platónica en el Menón) o en saber lo que se ignora (como en
Sócrates habla el saber de una insapiencia).
La filosofía no es un estado, sino un tránsito y un tránsito sin
término, infinito. Hija y madre a la vez del silencio, se desliza entre el
callar que precede al estado de necedad y el silencio subsecuente a tal
estado (silencio del sabio). (Blanco, 1996b: 22)
Sin embargo el hombre, tal y como parece ser concebido, no es sino una
aspiración, un esfuerzo en pos de la sabiduría. La teoría antropológica
de Blanco Regueira muestra al ser humano como un ser esforzado, como una
cosa que se esfuerza, y en vano. “Necio es el que malversa su energía en
empresa vana; necio es el que no abdica de lo imposible” (Blanco, 1997: 39),
expresa.
En sus textos, Blanco se abstiene de glorificar al hombre por considerarlo
demasiado iluso. Ha sido éste quien, haciendo un uso humanísimo de la
razón, ha conducido a la sociedad al embrutecimiento. Por eso, nuestro
autor llegó a decir que “La vida es trágica por exceso de racionalidad, no
por carencia” (Blanco, 1997: 43). Muchas veces adujo el “carácter bufonesco
de la razón humana”9 y atribuyó a la razón y su exacerbación —y no a
un debilitamiento de nuestras capacidades racionales como pudiera
suponerse— el estado universal de estulticia desde el cual el hombre aún
enarbola la posibilidad de habitar el paraíso que el racionalismo
prometió. En La odisea del liberto dio cuenta de esta desilusión y de esta
fractura. Ahí apunta que los principios de dicho sistema filosófico no
representan sino fundamentos endebles que sustentan superficialmente los
logros de una modernidad que escinde de la tarea básica de la filosofía:
echar luz sobre la vida del hombre. En ese mismo librito, Blanco se contiene
de brindar al hombre loas adictas, elogios innecesarios, pues entiende que
han sido éstos los que han agitado su lánguida existencia y los que han
reducido su ser y experiencia vital a un esfuerzo ciego que, junto a su
porvenir, se vierten en un hedor que termina enfermándolo paulatinamente,
dejándolo como simple espectador que observa cómo se corrompe su vida y
cómo, inevitablemente, se ahogan junto con él los reclamos superfluos de
una época incierta que se desvanece en un abismo infranqueable: la ruina.
A la manera de Hölderlin y Heidegger, quienes advirtieron que la era que
nos ha tocado vivir es de tiempos aciagos, Blanco Regueira se percata en ese
texto de que hay una fractura del cimiento o, mejor dicho, una ausencia de
fundamento que nos condena a la penuria. El sentido de su filosofía apunta
a una filosofía de la decadencia que no admite fundamentación última de
nada, sino que hace patente la desfundamentación. Una filosofía en este
sentido representa sólo la apuesta por una manera de pensar y de hablar
siempre provisional, a veces antinómica o paradójica, pero siempre
relativa; un pensar que manotea desde el fango que expresa su hundimiento.
La filosofía como discurso
Si mi lectura es correcta, nuestro autor concibe la filosofía como un
discurso, es decir, como una forma —entre otras— de hablar, como una
manera personalísima de servirnos del lenguaje. Este discurso —deja
entrever— es fundacional, pues de él brotan las ciencias. La filosofía
luego, como Ciencia Primera o como “Madre del pensamiento”,10 amamanta a
aquéllas, las ve crecer, las cuida, las mira incluso alejarse; aprecia el
regreso de muchas y sufre también, resignadamente, el abandono definitivo
de otras. Según Blanco, la filosofía es una ciencia con un carácter tal
que otorga sentido a las demás, a las cuales ella misma bautiza, vela por
su desarrollo, califica sus acciones y juzga sus logros. Al respecto,
Alberto Constante ha dicho en su libro Los monstruos de la razón. Tiempos
de saberes fragmentados que la filosofía es justamente el primer discurso
de dominación (Constante, 2006).
La filosofía es un metalenguaje; esto es, un lenguaje con el que se puede
mentar otros. Así podemos, a partir de ella, hablar del ser del hombre, del
mundo, del cosmos o de Dios; podemos abordar lo referente al conocimiento,
su naturaleza, sus orígenes y fuentes, posibilidades, formas o expresiones;
también aludir al actuar del hombre en sociedad, su comportamiento moral,
su actuación política o su necesidad de un marco de referencia que ha
hallado en las distintas religiones, etcétera.Vista de esta manera, la
filosofía es un metadiscurso que, no obstante ser fundamental, es decir,
servir como fundamento, ser “aquello que funda”, carece de sitio.11 Es un
discurso al aire porque no tiene tierra propia. Nada es de su propiedad. Por
eso, el filósofo de La Coruña dice: “[…] paradoja de la filosofía [es]
tener que establecer los linderos de los otros discursos sin poder fijar
nunca los suyos en ‘propiedad'” (Blanco, 1996b: 21).
Desde su perspectiva, la filosofía es un discurso de discursos que poco
tiene de acogedor. Y es que, como apunta, “[…] el tiempo del pensar es lo
más inhóspito, es lo que invalida de antemano toda empresa de habitación,
es lo que nos convida reiteradamente al juego de la logomaquia sin quicio,
al barullo indiscriminado y proliferante de los enunciados inverificables,
de todo aquello no asentable y no asentante que atraviesa la esencia del
lenguaje” (Blanco, 1997: 20). Así, a la manera de Husserl, quien ya
advertía en su tiempo la dispersión de la filosofía y denunciaba la
franca decadencia de ésta respecto a otras épocas, Blanco reconoce en ella
cascotes y desechos que no son sino el resultado de un derrumbamiento. Por
eso dirá que hoy constituye “[…] un discurso excedentario y superfluo, en
un mundo en el que todos, o casi todos, sabemos mucho y creemos demasiado”
(Blanco, 1997: 20). Y es contundente cuando señala que “[…] por
filosofía no se puede entender hoy más que un discurso póstumo, armando
entre los restos de un incendio. El elemento del pensar no es ya, como lo
fue durante siglos, el Edificio, sino la Escombrera, y la acción del
pensamiento se parece al husmeo por el que aquí y allá una memoria
olfativa descubre rescoldos” (Blanco, 1990b: 7).
Resulta curioso reconocer que, para subrayar la búsqueda que debe imperar
en todo filosofar, nuestro autor asemeje la acción del pensamiento con
cierta capacidad olfativa necesaria para llevar a cabo cualquier pesquisa.
Ya en el texto “Nariz, martillo y cáliz” afirma:
[…] no es superfluo, aunque pudiera parecerlo, seguirse ejercitando,
según los postreros consejos de Nietzsche, en el uso de la nariz y del
martillo. La primera para el rastreo de los injertos venenosos y las prendas
de luto que infectan y ensombrecen nuestras vidas; el segundo para aplastar
los rebrotes de una ingenuidad cómplice que pretende devolver a cada ídolo
caduco su vigencia. (Blanco, 1990b: 9)
También en La camisa de mister Garland recurre al olfato no sólo como un
recurso para iniciar su novela sino, incluso, para referirse a Dios como ese
ser “que sin boca nos besa y sin nariz nos huele”. Y se pregunta: “¡Oh
Señor Dios Uno y Trino! ¿Será posible que Tú mismo, que nos diste por
boca del Unigénito el consejo de no confiar nada al pensamiento y sí todo
al corazón puro, al corazón no pensante, será posible, digo, que Tú
mismo nos induzcas al desenfreno del raciocinio y al libertinaje de la
inteligencia?” (Blanco, 1999: 14).
Como se había apuntado, en el pensamiento no puede haber control. Éste es
desbarajuste y anarquía. Respecto a Dios, “ese concepto estúpido” como lo
llama, está ligado —de ahí toda religión— a un término igualmente
hediondo: la inteligencia. La religión, apuntará este filósofo, “no es
nunca una estupidez, sino el modo más eficaz de soportar un estado de
estupidez colectiva” (Blanco, 2002: 37). Por eso señala que la vida es nada
cuando se ahoga en el destino banal del simpensar, y sentencia en su ensayo
“Los escombros de Manhattan (o de la positiva ausencia del pensamiento)”:
“Ante el olor insoportable de la carroña humana —tan nuestra y tan
doliente, tan reciente, tan nombrable—, se responde entonando salmos en
lugar de pensar” (Blanco, 2003).
La filosofía como diferencia y estado de incertidumbre
La filosofía sólo es tal en la medida en que diferencia y discierne.
Diferenciar es distinguir, pensar lo propio y lo extraño, hallar la
diferencia. Discernir, empero, no sólo es discriminar sino ante todo
separar y juzgar. Ya arriba, recordando a Constante, había referido la
filosofía como discurso de dominación. Ahora bien, para Blanco Regueira la
filosofía consiste justamente en esto: espaciar; es decir, descoser la
Realidad, pues “[…] sólo al discurso de la filosofía compete en propio,
discernir (entre discursos)” (Blanco, 1996b: 21).
Al pretender el hombre saber del ser mediante la razón, la filosofía se
vuelve un saber de sí mismo y busca, por oposición, encontrar su sentido.
Gracias a la filosofía se descubre —aunque en algunos autores se
rechaza— la irracionalidad. Ella misma equivale a una ruptura gracias a la
cual se desmiembra un todo que parece homogéneo y aprehensible. “La
filosofía se fija en el ‘entre’, en la diferencia pensada como ‘espacio’ de
separación. ¿No será porque precisamente su discurso consiste en
espaciar? ¿En inventar espacios o —lo que viene a ser igual— en
descubrirlos, deshaciendo la sutura que los cubre? Sutura que es hija del
sentido común […]” (Blanco, 1996b: 21-22).
El sentido común sucumbe en la indiferencia, pero la función de la
filosofía es cortar, deshacer las costuras de una realidad encubierta.
Filosofía es desgarradura y, por tanto, alteridad. El discurso filosófico
se constituye entonces en “otra cosa” respecto a los demás. A la manera de
Merleau-Ponty, Blanco Regueira parece reconocer la presencia necesaria de
“lo Otro” para hablar propiamente de “lo que Es”. Tal vez por ello dice
“[…] convencido estoy desde hace mucho, por error pertinaz tal vez, de que
sólo las diferencias pueden ser pensadas (y las identidades pronunciadas,
que no es igual)” (Blanco, 1996b: 18).
Desde su perspectiva, el problema actual del pensamiento es el de la
habitación. Retomando a Heidegger, el filósofo de La Coruña sugiere que
el hombre empieza su habitación en el mundo gracias a la percepción.
Según él:
Percibir implica de antemano una des-adecuación, y por tanto una relación
de fuerzas, un trato de violencia con el ‘entorno’. Percibir denota haber
sido arrancado al estado del ‘algo hay’ para ponerse frente a otra cosa
(Gegenstand) y hacerle violencia. [En este sentido] la naturaleza del hombre
estriba en el malnacer, en el malestar, o, si se prefiere, en un no estar
que es un no estar estando, en un principio de negatividad que anima sin
embargo una estancia, una postura-en-habitación. (Blanco, 1990a: 412-413)
Como él mismo señaló: “[…] Percibir significa ante todo instalarse a
ciegas en el mundo” (Blanco, 1990a: 414); pero este “instalarse”, que
equivale a un acomodamiento, a un alojarse, no descarta la posibilidad de
residir como lerdos invidentes o laboriosas bestias en un mundo que hay que
habitar. En este sentido, nuestro autor es profundamente heideggeriano.12
Recordemos que para el autor de Ser y tiempo, el hombre es el lugar del ser
(Dasein) y representa una toma de conciencia del pertenecer. La existencia,
entonces, “designa ese poder que tiene el Dasein de estar siempre fuera de
sí, es decir, entregado, expuesto al ser y por ello susceptible de revelar
el ser” (Belaval, 1981: 155). Existir es sentir-se, comprometer-se,
asumir-se.
De esta forma, si la filosofía tiene algún sentido, éste se halla, según
palabras del propio Blanco, “[…] en asistir a la génesis del sentido, en
contemplar y describir su emergencia, en detallar los pasos de su laboriosa
constitución” (Blanco, 1990a: 416). Dicho de otra manera: filosofía es
dificultad, trabajo, desazón. Encierra ella misma —como Blanco lo hizo
saber en su texto sobre Merleau-Ponty— una “labor de zapa”, esto es, de
excavación. Filosofar es zanjar, “palpar despaciosamente las entrañas de
lo impensado” (Blanco, 1990a: 417). Filosofía es apertura.
Para Blanco, el pensar es una especie de escisión, pues señala que “La
operación de la reflexión es, por principio, excluyente […] Todo acto de
reflexión implica una segregación, una reducción” (Blanco, 1990a: 402).
¿Será la filosofía una especie de criba?, ¿su tarea consistirá en
tamizar tal vez una vida que se nos escurre de las manos al parecer sin
rumbo y sin sentido? Para nuestro autor, “la conciencia reflexiva ha de ser
forzosamente, desde su fundación misma, hija de una discordia, de un
estatuir fronteras, de un quiasmo (chiasme)” (Blanco, 1990a: 403). Esta
separación que se da entre el Yo y lo Otro, esta des-adecuación, este
des-ligarse, es lo que posibilita la postura del hombre en el mundo, lo que
funda la subjetividad; entendida ésta siempre como oposición.
Que tenga que ponerse (como subjetividad, como ego primario) significa que
el hombre ha de fabricar su habitáculo en lo inhabitable y ha de instalar
su ser para sí en la rendija frágil donde el espesor de lo inhabitable se
presta a habitación. Ser hombre podría entenderse entonces así: ser
fabricante de habitación en lo inhabitable, o también: ente doméstico en
la intemperie. (Blanco, 1990a: 413)
Blanco Regueira no duda en considerar al hombre un embustero, un ser que
miente con frecuencia para hacer soportable su estancia en el mundo. Así,
cuando se refiere a éste como un “ente doméstico en la intemperie” quizá
no sólo quiere decir que el hombre anda como indigente, sin techo ni
resguardo, sino que es, ante todo, un simple criado, un empleado al servicio
de lo indefectible, un sirviente en pos de su significación cabal en el
mundo.
En este sentido, nuestro doliente pensador le atribuye a la filosofía un
papel extraordinario, pues reconoce en ella un esfuerzo de conversión. “La
filosofía consiste aquí —como en el platonismo— en un esfuerzo de
conversión (convertere: volver la vista). Pero ahora la vista ha de
volverse hacia lo invisible y no hacia el resplandor del eidos, no hacia la
luminosidad deslumbrante de la Idea. [Ahora se trata] de volver la vista
hacia la estancia ciega en la que tiene lugar el alumbramiento de la
conciencia pensante” (Blanco, 1990a: 415). Dicho de otra forma: la
filosofía nos remite a una circularidad insalvable, pues el hombre, para
entender lo que es, debe forzosamente echar la vista hacia atrás para
apreciar cómo ha sido. A esto se refería cuando apuntaba que el tiempo del
pensar nada tiene que ver con el tiempo de las épocas, de los hombres y de
los acontecimientos, pues siempre supo que aquél está condenado a volver
sobre sí, como la sierpe que después de múltiples recorridos y asechanzas
se enrosca para emboscar mejor.
La filosofía como conato guerrillero
Para José Blanco la filosofía es un conato, es decir, algo que se empezó
y se abandonó. “Conato guerrillero” nombra a este quehacer. Y uno parece
ver en esta idea la comprensión de un empeño radical y solitario; pero,
además, cuando lo adjetiva “guerrillero”, lo que quiere decirnos, en el
fondo, es que lo desempeña alguien que no se dedica profesionalmente a la
guerra, esto es, un incompetente, un diletante. El guerrillero no realiza
grandes acciones ni mucho menos parte de estrategias regulares y ortodoxas.
Su función es hostilizar al enemigo, pero su campo de influencia es acotado
y muchas veces el apoyo social con el cual cuenta es casi nulo. El
guerrillero recurre a ardides y esquiva el combate cara a cara. Lo suyo es
el espionaje y la emboscada. Tendrá algo que ver aquí la idea del hombre
como “guardabosques”, tema que nuestro autor desarrolló, en algún grado,
en el texto “De cómo habitan los oscuros en lo claro”. No lo sé, y dejo a
otros, más capaces que yo, averiguarlo.
Lo que ahora expreso es que la filosofía está relacionada —según creo
entender en la obra del maestro— con una vocación de decir, con una
encomienda de la Verdad ligada a cierta desvergüenza y condenada siempre al
desmoronamiento existencial. Filosofar es ir contra el agravio, esto es,
contra el olvido. Pero este ir contra es necesariamente violento, pues sólo
yendo por encima de “lo que hay” podemos dar cuenta de nuestra residencia en
el mundo. De ahí brotan la naturaleza del filósofo y el carácter de la
filosofía. Ésta da cuenta de la actitud crítica del hombre ante las cosas
(ante sí mismo, la naturaleza y el cosmos). Cuando hablo de crítica me
refiero a una crisis, a lo que el maestro llamó tránsito. Para él, la
filosofía tiene que ver con ello justamente: oscilar entre la ignorancia y
la sabiduría; por eso, afirmó: “[…] es preciso habitar en el ‘entre’,
siempre a horcajadas” (Blanco, 1996b: 22).
Este paso sin fin que baila a caballo del desconocimiento de lo que se sabe
y del conocimiento de lo que se ignora es la esencia de todo filosofar. La
filosofía es fluctuación, titubeo, vacilación. Es, además, una rareza,
una anomalía. Entiendo por esta palabra un alejamiento de lo que se halla
uniformemente dispuesto, algo que contraviene lo previsto por una Razón
Oficial modeladora de nuestra supervivencia. La filosofía es apartamiento
de la norma, y por ello se considera una anormalidad. Y es que la función
de la filosofía es, precisamente, llevar a examen lo “normal”. Es propio
del filosofar el cuestionar la norma, sobre todo cuando se reconoce —como
lo hizo el maestro— que ésta ha sido impuesta para subyugar el sentido
común y triturar, con impunidad, nuestra vida.
La filosofía como vocación de desgracia
Para el maestro Blanco —ésta es, por lo menos, mi lectura—, la
filosofía es vocación de desgracia. Y lo es no tanto porque su llamado
implique una falta de gracia (estarán de acuerdo conmigo en que la
filosofía, muchas veces, es cosa de risa),13 sino porque su ejercicio nos
hace víctimas de una aflicción perpetua.
La filosofía es una guerra añeja en favor de una sapientia. Y el filósofo
es un desgraciado porque históricamente sólo ha dado muestras de su
impericia y falta de habilidad para apropiarse de una verdad que se ha
instaurado como régimen. Ya Platón hablaba, en el Fedro, de un “empeño
por divisar dónde está la llenura de la Verdad” (Platón, 2000: 248a). Y
aún hoy los filósofos, al parecer sin escuelas, se empecinan en ir tras
ella. Así, más que ser un don gratuito otorgado por alguna divinidad, más
que ser garbo o donaire, la filosofía es disfavor, pérdida de gracia,
desabrimiento.
La insulsez de la filosofía deriva, entonces, de lo cómico que resulta ir
en busca de una verdad que ha sido instituida como simple adequatio, como
correspondencia o coincidencia entre la mente y la realidad o entre lo que
se enuncia y lo que de hecho es. Si el filósofo es un necio, lo es no sólo
porque le caracteriza cierta fidelidad respecto al mundo sino, ante todo,
porque hay en él igualmente una dosis de infidelidad: “El necio, además de
apasionado y sufriente, es infiel y falsario” (Blanco, 1997: 44).
Esta guerra que persigue el ser más allá de sus apariencias es la
filosofía. Los griegos —se sabe— llamaron alétheia a aquello que, pese
a ocultarse, está patente; a aquello que al mostrarse se esconde. Cuando el
hombreaprendió a percatarse de esto, cuando supuso que las cosas son algo
más de lo que ellas mismas muestran, apareció la extrañeza y, con ella,
la filosofía. Para Blanco Regueira ésta nace de la estupefacción, por
ello subraya que debemos entender “[…] la extrañeza, el pasmo, la
confusión vertiginosa, la sorpresa como madre de toda filosofía” (Blanco,
1997: 32).
De este afán de conocimiento, de esta necedad entendida como aprehensión
de lo inaprehensible deriva también el sentimiento de inquietud del
filósofo: esa avidez de saber, que más que ser graciosa es patética. De
ahí viene, igualmente, la antipatía que provoca la filosofía en todos
aquellos que sólo hablan de las cosas sin la pretensión de comprenderlas.
Pero, la filosofía —lo decía ya— lo que hace justamente es
diferenciarse de todo: distinguir entre el yo y lo no-yo. La filosofía
sólo pudo aparecer con la autoconciencia; pero ésta, dice Blanco, “[…]
sólo puede ser tomada en serio mientras no depende de la aceptación de
nadie: satisfacerse en escenarios ‘intersubjetivos’ es propio de necios, no
de sabios” (Blanco, 1997: 39).
La filosofía es, entonces, autorreflexión. Pero, más allá de su
dimensión “contemplativa”, más allá del pensamiento “que se piensa a sí
mismo” inútilmente, el fundamento de esta ciencia originaria fue pensar con
razón y no sólo a partir de ella. La filosofía no es, desde luego,
erudición vacía o descripción estéril, sino eco de voces anhelantes,
resonancia de afanes compartidos. Es una forma de vivir la vida, quizá la
única si pensamos en las palabras de Rilke:
[…] nadie vive su vida. Son azares
los hombres, voces, trozos, días grises,
angustias, muchas dichas pequeñas, ya de niños
disfrazados, tapados; como máscaras
emancipados; como rostros, mudos.
(Rilke, 1999: 52)
Pensar con razón —mostrará el maestro— no equivale a ajustarse a la
Razón, es decir, a la normativa con que se regula —y, agregaría yo, se
castra— el pensamiento, sino a ir justamente en contra de un programa
orquestado para proyectar la estulticia. La filosofía nada tiene que ver
con un “pensar productivo”, nada con lo que se hace a partir de ella. Es la
filosofía, justamente, la que devela que hay una “razón normativa” que
determina cómo se ha de pensar y de vivir, qué se ha de hacer y qué se
debe creer. Esta razón que “racionaliza” todos los discursos esconde en el
fondo una violencia con la cual se inaugura un estado de idiotez colectiva.
Esta razón que se impone por la fuerza queda desenmascarada por la
filosofía; de ahí que sea vista, según nuestro autor, como una
“enfermedad venérea en el Cuerpo Ideal de una Razón de Estado” (Blanco,
1997: 8). Es decir, que se considere una extravagancia en medio de una
Realidad Impuesta violentamente.
En “Bisagra de falacias (de la Razón que impera)”, Blanco afirma: “El
Estado en que vivimos, antes de ser un Estado de Hecho o de Derecho, es un
Estado de Razón” (Blanco, 1994: 19). Así, cuando menciono que el
fundamento de la filosofía fue pensar con razón, lo hago para subrayar
—como lo hizo Blanco— que en las entrañas mismas del pensamiento griego
se fraguaba ya la miseria de nuestro tiempo. Quizá ha sido Parménides el
filósofo más moderno, quizá debamos a él nuestro pensamiento y nuestro
trance al embrutecimiento. Y es que “[…] decir, como según cuentan lo
hizo Parménides en su Poema, que ‘una misma cosa son el pensar y el ser’,
representa sin duda alguna la enunciación de la estupidez en su estado más
prístino y manifiesto” (Blanco, 2002: 31).
A partir del filósofo de Elea el mundo quedó escindido, dividido en dos:
el ser y el no-ser, lo real y lo ficticio, la verdad y la opinión, la
razón y lo sensible. Su obra Sobre la naturaleza da cuenta de un
espectáculo donde el hombre emprende una lucha contra las apariencias
sensibles de la realidad y, con ello, nos exhorta a ser testigos del
nacimiento de una razón a priori, de “[…] un Logos imperialmente
instalado en su fortaleza, pensando lo que queda extra muros, como algo
destinado a devenir verdad al reducirse a la intimidad de la razón, intra
muros” (Blanco, 1994: 23). Si no me equivoco, Blanco parece mostrar a
Parménides como el impulsor de una Razón Dominante, de un régimen que
incorpora y excorpora; es decir, de un “régimen digestivo”, según sus
propios términos.
Quizá éste haya sido el tema del ensayo La devoración filosófica.14 Tal
vez el maestro en él amplíe lo relativo a esa Razón obsesionada en
hacernos tragar sus designios y, de paso, en digerirnos como las mandíbulas
de Cronos. Una Razón hambrienta de esa “masa ingente —dirá Blanco— que
se agita conmigo en las mazmorras de la Representación”.
La filosofía: ¿enfermedad o medicina?
¿Tiene la filosofía un carácter patológico? Me temo no poder responder
la cuestión negativamente. Ella es síntoma y enfermedad. También
excentricidad y extravagancia. No obstante —precisa el autor de Hegel y el
pensamiento finito—, en la actualidad, “[…] la enseñanza de la
filosofía [se ha convertido] en un ejercicio libresco y erudito, regido por
la simple curiosidad histórica” (Blanco, 1997: 31).
Respecto a la extravagancia de la filosofía (incluso su carácter
excepcional) se ha escrito bastante. Se ha hablado también de su naturaleza
inútil, innecesaria o suntuosa, pero Blanco Regueira subraya su esencia
anormal. Y vuelvo a lo que mencionaba antes: la filosofía se ocupa de la
diferencia y tiene como competencia privativa la alteración. Son, entonces,
propios del filosofar la turbación, la disputa, el alboroto. ¿No decía
Sócrates que su función era incomodar? ¿No se veía a sí mismo como un
tábano que aguijoneaba una sociedad acrítica e ilusa?
¿Equivale, entonces, la filosofía a una especie de trastorno? Nuestro
autor parece consentir en ello. El filósofo es un trastornado en la medida
en que no puede ajustar su ser al funcionamiento “normal” de un Estado de
cosas, porque entiende precisamente que ese Estado es fruto del delirio.
Así, nos recuerda que “El Estado es el Estado-de-cosas, el Estado-de-hecho,
la ‘Realidad’ que nos ha tocado vivir o hacer-como-si-viviéramos, lo
irrespirable que respiramos todos los días a título de ‘situación dada’,
lo que inexorablemente, elevado por manos ocultas a pináculo de fatum, nos
es propuesto como despeñadero vano de todos los impulsos” (Blanco, 1994:
19).
Según avizoro, la idea que vertebra el pensamiento de Blanco Regueira es
aquella que apunta a una imposición. Veamos cómo lo dice:
Llevo algún tiempo tratando de diferenciar los movimientos de la razón
humana de las normas estatuidas para ellos por un engendro asaz monstruoso
que llamo Razón Oficial. No me importa ponerme a describir la génesis de
semejante artefacto, pero sí registrar algunos de sus efectos.
Y el primero —quizás el único que los resume todos— es la producción
de la Realidad. La Razón Oficial engendra una Realidad Oficial.
[…] Razón, Verdad y Realidad, pasan a ser tres nombres distintos para un
solo espantajo. Se trata de los seudónimos oficiales del Terror. (Blanco,
2002: 24-25)
En este sentido, y si entiendo correctamente, el filósofo es un ser
renuente, un ser que se resiste a vivir en una sociedaddisciplinada. A la
manera de Foucault, Blanco Regueira ve en el filósofo —y al parecer en
todo hombre— una natural resistencia, una reacción u oposición a lo
contrario. Pero, a diferencia de aquellos que se muestran reacios y sucumben
en su desobediencia, el filósofo es un ser indócil que se opone a formas
institucionalizadas, codificadas y permitidas. Y es que la vida que
llevamos, tan agitada e insípida como se nos muestra y como se asume, sólo
puede entenderse como fruto de una perturbación mental, como el resultado
de una excitación por la cual una razón adulterada desvaría.
Filosofar no significa ser ajeno al absurdo; es, quizá, la forma más
racional de asumir lo arbitrario, la forma más digna y sensata de hacer
frente a lo irracional: “La filosofía no será nunca una estupidez, sino el
modo más digno de abdicar ante lo estúpido. De ahí su dignidad suprema y
de ahí su asfixia permanente” (Blanco, 2002: 43). En este sentido, el
filósofo no huye de la enfermedad sino que se hunde en ella; es un ser
propenso a la dolencia, a vivir en perpetuo estado de afección. Su
movimiento es pendular: oscila entre la ignorancia y la sabiduría. Nunca
está quieto. Pendonear es su esencia y ventear su propósito. Por eso
expresaba al principio que la filosofía es un “discurso al aire”, pues
carece de suelo.
En este sentido, el filosofar se abre camino cuando se asume la insapiencia,
cuando nuestra ignorancia supina se traduce en ignorancia docta, esto es,
cuando aprendemos a reconocer nuestra condición de desconocimiento. Y digo
condición para enfatizar que es ésta un estado, una manera de ser no por
todos deseable. Quienes se oponen a ella se resisten a asumir su calidad de
ignorantes. Incluso aquellos a quienes les da miedo la incertidumbre tienden
a refugiarse en la esclavitud de la religión, de la ciencia o de la
política, que son —según parece mostrar nuestro autor— tres formas de
enmascarar, ocultar y soportar nuestra idiotez.
Para nuestro flébil autor, “la filosofía despunta allí donde se abre paso
el saber de nuestra condición insapiente, la conciencia de que el hombre es
el único animal que necesita aprender a vivir para estar vivo y aprender a
morir para estar muerto” (Blanco, 1997: 32). En este sentido, la filosofía
como necedad, como necesidad de entender el mundo y darle sentido, exige no
sólo la capacidad de concebirlo como un todo —unidad perfectamente
armónica15 que se rige por un compás inviolable, intocable, eterno— sino
también la destreza para advertir el desgarramiento, la separación que
tiene el hombre de ese mundo del cual es parte. Por eso el maestro Blanco
expresa:
El sabio vive en una tirantez propia que no precisa ser atestiguada por
nadie. Su conformidad con la norma social es —en el mejor de los casos—
del orden de su conformidad con el fatum, con lo exterior incomprensible.
[Empero] Aunque en [el cosmos] presupongamos un orden perfectísimo,
nosotros no lo producimos ni podemos explicarlo cabalmente: tan sólo nos
resta acatarlo o desacatarlo. El acatamiento es bienaventuranza; el desacato
es desdicha: hasta ahí alcanza nuestra sabiduría. (Blanco, 1997: 40)
Decir que la filosofía es vocación de desgracia es apuntar un desacato,
una desobediencia. Desde su perspectiva:
Todos nosotros, en cuanto animalúnculos necios, somos sin duda una
colección de seres horribles: garrapatas casi siempre, ratas de estercolero
muy a menudo, alacranes en el mejor de los casos. Sólo por petulancia el
hombre se compara con el toro, el caballo o el ruiseñor. Se parece mucho
más al buitre, aunque carezca de la altura majestuosa de su vuelo. [Sin
embargo] El hombre es un animalito desobediente, un simio delirante que
juguetea en los márgenes del devenir. (Blanco, 2002: 35-36)
El filósofo posee un ánimo profundamente doloroso. Quizá en la conciencia
del saber que le falta se funda su pesadumbre, su melancolía. Tal vez en
ella repose el saberse un engendro y reconocerse extenuado. Freud expresaba
que, tanto científica como terapéuticamente, resultaba infructuoso
contradecir al enfermo que se acusa o desprecia a sí mismo; por eso,
afirmó lo siguiente:
Cuando en su autocrítica se describe como un hombre pequeño, egoísta,
deshonesto y carente de ideas propias, preocupado siempre en ocultar sus
debilidades, puede en realidad aproximarse considerablemente al conocimiento
de sí mismo, y en este caso nos preguntamos por qué ha tenido que enfermar
para descubrir tales verdades, pues es indudable que quien llega a tal
valoración de sí propio es indudablemente, repetimos, que quien llega a
tal valoración de sí propio y la manifiesta públicamente está enfermo,
ya diga la verdad, ya se calumnie más o menos. (Freud, 2002: 194)
En este sentido, el filósofo padece un “prurito persistente” que da cuenta
de una falta de quietud o insatisfacción por la forma cómo se dan las
cosas. Esta especie de comezón, de desasosiego que experimenta el
filósofo, deviene desdicha o desgracia cuando se reconoce y asume la propia
intranquilidad. Puesto que no se puede estar tranquilo cuando eso es
precisamente lo que se busca: calma, sosiego, despreocupación. En un mundo
de despreocupados, el filósofo se preocupa y se ocupa. Es un ser, llamado a
ser, en el quebranto.
La filosofía entonces, como ansiedad o afán, se opone al desinterés. Por
eso sólo puede ser vista como “alergia”, lo que equivale a pensarla no
sólo como algo que provoca aversión o que repulsa sino como una
sensibilidad especial, como una particular afectación que para el Estado es
preciso extirpar.
No obstante su valía y su dignidad suprema, Blanco Regueira considera la
filosofía como “un discurso póstumo”, es decir, como el último de los
discursos posibles. Al ser póstumo, el discurso es posterior a la muerte de
sus autores. Si hoy filosofamos, lo hacemos para oficiar lo que otros
iniciaron sin concluir. Lo hacemos, además, obsesionados por un saber que
ha dejado de lado su naturaleza ética. Vista de esta forma, la filosofía
es una vocación de decir proveniente de un “sujeto” que se ha diluido en la
insustancia de sus propios discursos.
Por otro lado, nuestro autor también ve en la filosofía “una pasión
apátrida”, una actitud del hombre, ese “ser esforzado” que ha de “someterse
a lo inexorable, la apariencia azarosa, el dolor, la muerte” (Blanco, 1997:
36). Él mismo confía en que el vacío que se busca llenar con palabras
desnudas, suspiros, terquedades, sea aniquilado por la única arma que se
dibuja en la odisea de una conciencia atormentada e impotente, el único
instrumento ciertamente virtuoso en el camino contrito de un ser denodado:
el silencio.
Éste, más que mudez, parece ser entendido como respuesta, como reclamo;
como el estado que sigue a una conciencia apegada, fiel a sí misma. El
silencio visto como estandarte de una guerra declarada en contra de un “yo
parlante”, como oposición a un yecto que “se piensa subjetividad,
conciencia y sentido”. La paradoja radica, según veo, en lo siguiente:
tolerar nuestra estupidez —y pregonarla en múltiples discursos— o
enmudecer nuestra escasez, nuestra insignificancia. Así, Blanco expresa que
“la tarea de la filosofía se reduce a describir esa vida real pero
imposible: ser yo y poder pensar, en un mundo que por principio me niega,
pero que, sin embargo, funda mi pretensión de soberanía, mi postura de
sujeto” (Blanco, 1990a: 409).
El futuro de la filosofía
¿Qué ha sido de la filosofía?, ¿qué ha pasado con los filósofos? Desde
su perspectiva —y lo decía arriba—, el saber se ha desprovisto de la
ética. De ahí que vivimos “[…] en una época en la que los humanos creen
poder conducirse adecuadamente sin pensar, y pensar adecuadamente sin saber
cómo conducirse” (Blanco, 1997: 37-38).
Nuestro autor parece sugerir —sin nombrarla—, como un distintivo de
nuestro tiempo, la afasia, entendida ésta no sólo como la privación del
habla sino como la suspensión del juicio. A la manera de los estoicos,
parece mostrar que el silencio es un estado previo a la ataraxia; pero la
verdad es otra. Deja entrever que la afasia no sólo es negativa o mera
abstención; no es sinónimo de simple enmudecimiento o indiferencia, sino
lesión, disfunción, atrofia. Si lo entiendo bien, la filosofía para él
no puede asemejarse a la quietud del sabio, sino a una renuncia a la
verborrea y a un temblor.
En el ensayo “Los escombros de Manhattan (o de la positiva ausencia del
pensamiento)”, hizo notar que cualquier civilización, para ser tal, recurre
a “una masa ingente de impensantes”; esto es, a un régimen de abstención
que fuerza a la mayoría de los humanos a no cuestionar de esa civilización
sus fundamentos, y que los condena, por tanto, a la irreflexión como
costumbre. No obstante —menciona—, cuando este régimen se rompe, cuando
las creencias o el sentido común son minoritarios y cuando es mayoría la
prole que descree, “cualquier civilización desaparece” (Blanco, 2003: 12).
La lectura, por ejemp
Belaval, Yvon [dir.] (1981), Historia de la filosofía. La filosofía en el
siglo XX, vol. X [trad. Catalina Gallego y José Miguel Marinas], México,
Siglo XXI.
Blanco Regueira, José (1983), Existencia y verdad (alrededor de
Kierkegaard), Toluca, UAEM.
_____ (1988), Antología de ética, 2ª. ed., México, UAEM.
_____ (1990a), “Merleau-Ponty o la agonía de la subjetividad”, Revista de
Filosofía, México, año xxviii, núm. 84, Universidad Iberoamericana.
_____ (1990b), “Nariz, martillo y cáliz”, en Ortega, Ariel, Alrededor del
juego y el deseo, Toluca, UAEM.
_____ (1994), “Bisagra de falacias (de la Razón que impera)”, La Colmena.
Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, núm. 4,
UAEM.
_____ (1996a), “De cómo habitan los oscuros en lo claro”, Revista de
Filosofía, México, núm. 87, Universidad Iberoamericana.
_____ (1996b), “Filosofía, necedad y sabiduría”, I Coloquio Ciencia
Occidental y Sabiduría Antigua [compilación realizada por el Programa de
Investigación Cultural], Toluca, UAEM (Cuadernos de Cultura Universitaria,
15).
_____ (1997), La odisea del liberto, Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura
(Cuadernos de Malinalco, 24).
_____ (1998), “Ensayo de comunicación (y otras proposiciones)”, La Colmena.
Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, núm. 17,
UAEM.
_____ (1999), La camisa de mister Garland, Toluca, UAEM.
_____ (2002), Estulticia y terror, Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura
(El Corazón y los Confines).
_____ (2003), “Los escombros de Manhattan (o de la positiva ausencia del
pensamiento)”, La Colmena. Revista de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Toluca, núm. 37, UAEM.
Constante, Alberto (2006), Los monstruos de la razón. Tiempo de saberes
fragmentados, México, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional
Autónoma de México/Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (Seminarios).
Freud, Sigmund (2002), Totem y tabú. Los instintos y los destinos. Duelo y
melancolía [trad. Luis López Ballesteros y de Torres], Barcelona,
Biblioteca Nueva, Biblioteca de Grandes Pensadores.
González, Rush [coord.] (2003), ¿Qué es eso de la filosofía? Razón o
embrutecimiento. Recuento de las jornadas filosóficas durante el 2002,
Facultad de Humanidades, México, UAEM.
Guerra, Ricardo et al. (2005), Metafísica y ontología. Homenaje a Ricardo
Guerra, México, Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del
Estado de Morelos, UAEMor.
Heidegger, Martin (2002), El ser y el tiempo [trad. José Gaos], Barcelona,
Biblioteca de los Grandes Pensadores.
Martínez Gómez, Germán Iván (2002), “La odisea del liberto o el delirio
de la modernidad”, Confluencia Centro-Sur, México, núm. 7, Revista de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, pp. 34-35.
_____ (2003), “Estulticia y terror o sobre el ejercicio metódico de la
desvergüenza”, La Colmena. Revista de la Universidad Autónoma del Estado
de México, Toluca, núm. 39, UAEM, pp. 126-129.
Nietzsche, Friedrich (1999), Más allá del bien y del mal. Preludio de una
filosofía del futuro [trad. Andrés Sánchez Pascual], Barcelona, Altaya
(Grandes Obras del Pensamiento Contemporáneo, 4).
Ortega, Ariel (1990), Alrededor del juego y el deseo, Toluca, UAEM (La Abeja
en la Colmena, 29).
Platón (2000), Dialógos. Fedón. Banquete. Fedro, vol. III, [trad. Carlos
García Gual, M. Martínez Hernández y Emilio Lledó Ínigo], Barcelona,
Gredos (Biblioteca Básica, 26).
Rilke, Rainer Maria (1999), Versos de un joven poeta. De las poesías
juveniles. Del libro de horas [trad. José María Valverde], Madrid,
Grijalbo Mondadori.
Steiner, George (2007), Diez (posibles) razones para la tristeza del
pensamiento [trad. María Condor], México, FCE-Siruela.
Vattimo, Gianni (1999), Las aventuras de la diferencia. Pensar después de
Nietzsche y Heidegger [trad. Juan Carlos Gentile], Barcelona, Altaya
(Grandes Obras del Pensamiento Contemporáneo, 22).
Fuente: [email protected]
MEXICO. 14 de julio de 2010
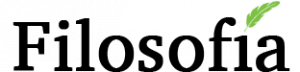

El texto sobre José Blanco Regueira, que es de mi autoría, aparece incompleto y sin mi nombre.
Lo reenvío nuevamente.
Saludos.
yo quiero ser un señor que se la pasa alegrando en la calle
¿Que tal Germán como estas? primero que todo te mando un afectuoso y sincero saludo. Hace tiempo que me di a la tarea de leer este articulo tuyo, y te quiero agradecer de una manera muy grata, el interés que despertó en mi es articulo sobre José Blanco Regueira, si bien antes de esto, solo leí un poco de él, ahora he abrazado y devorado la fascinación de su filosofía en pequeños artículos de revistas, y me he dado cuenta al menos en mi lectura, la gran vocación einterés que Blanco tenia sobre esta desgraciada tarea del filosofar, y sobre el voluntarioso actuar de esta tarea, que, sin duda alguna como estudiante de filosofía, me ha dejado como tú mencionas en este articulo una vuelta completa, que hace de una simple tarea, a una tarea, la gran tarea en la cual decidí desde el momento en que entre a la facultad dedicar toda mi vida, pues el estudiar esto no implica estar ciego, sordo y mudo, por el contrario implica mas que eso, es un despertar de una noche confortable de sueño y volver la mirada, nuestra mirada a nuestro interior, hacernos ciegos sordos y mudos, de tanto resplandor y desgracia encontrada, reitero mi agradecimiento por haber incitado la lectura de Blanco Regueira, y también decir que tu articulo, tiene como esencia las mas atinadas palabras sobre el Doctor, no lo conocí aclaro pero tu lo has descrito a la perfección.
hola German te felicito, me da mucho agusto que hayas escrito acerca de mi maestro Blanco. yo tambien lo recuerdo como el gran maestro y pensador de la facultad de humanidades.tambiem tengo elgusto de conocerte, soy de la generacion 94-99 del turno vespertino. tuve la suerte de escucharte comentar la obra de La Odisea de Liberto.Reitero nuevvamente mis felicitaciones. Para mi es grato saber que los que fuimos sus alumnos lo recordemos con admiracion y ejemplo a seguir.